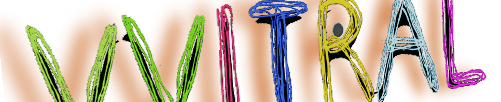Tipografía

Lo encontré un día solitario. Se perdía en el desgaje del monte que serviría a la avenida principal y entre una parte de la vegetación seca. Me lo llevé a casa.
Al inicio, no poseía un nombre; finalmente, él lo eligió, justo, en un periódico echado sobre la mesa, haciendo señales con las garras. No era un animal común, con una cornamenta superior, la piel rugosa de color ocre, alguien me dijo es un camaleón cornudo del desierto. El último, quizá, de este territorio inculto que estaba por crear cierta prosperidad. Así comenzó la historia, justo cuando le compré la pecera, porque lo mantuve, algunos meses, en un cubo de agua vació hecho de plástico. Le agregué unas piedras redondas. Podría jurar que estaba cómodo. Quizá, hasta que comenzó a convertirse en verde, como el tono del cubo, yo lo interpreté como una señal de protesta. Me esforcé entonces y conseguí arena y un poco de hierbas artificiales.
Cuando la pecera hizo su aparición, lo trasladé con cuidado. Él permanecía inmóvil. Se golpeaba, de vez en vez, contra el cristal ya que no reconocía los límites invisibles del vidrio. Luego, con más atención, vi en sus ojos cierta capacidad de razonar. Era como si mis palabras fueran comprensibles para él. Lo asombroso resultó cuando escribió en la arena fina una palabra que acababa de pronunciar: “estulticia”. Vi esa articulación en una caligrafía hermosa. Todo en mayúsculas y podría jurar, que la tipografía era Verdana. Debo decirlo como editor, probablemente no distinguiría una letra itálica de una fuente común si no tuviese ese trato tan particular en los detalles finales de las letras; digamos, Tahoma, de una sinuosa Verdana, que infiere un acto estético en la voluntad del animal. Una elección difícil para un mensaje tan sencillo y profundo.
Cualquier otro, preferiría, un tipo Argelian o un clásico como un Times New Roman. Quizá sin sorpresas, podría elegir un tipo Arial, hija ilegítima del tipo Helvética.
Evidentemente, el mensaje debía emanar de esta forma sinuosa y blanda. Como un mensaje maleable, voluntariamente hecho en la arena. ¿Por qué lo supe? El animal, sagrado, había puesto entre guiones el nombre de la caligrafía mágica.
Por otra parte, digamos que la mente (no quiero decirlo), elemental del camaleón, seleccionó este diseño para crear el impacto adecuado con su mensaje.
Lo hizo para impresionarme, para crear esa expectación por el entendimiento: cuando dos seres comprenden la cualidad de los mensajes del otro; se crea un vínculo especial, un contacto cómplice que se asemeja en mucho a la telequinesis. El camaleón me comprendía, reconocía mi voz y logró, indefectiblemente, traducirla en palabras que inscribía sobre la arena.
Al inicio, pensé, bajo el auspicio de la percepción aristotélica del hombre, aquello que dice: “el hombre es el único ser racional.” Ser antropocéntrico es sólo un vicio humano heredado, una especie de enfermedad congénita que tenemos aún por nuestra necesidad de supremacía.
Lo tomé como una respuesta espejo, un acto previo al pensamiento elaborado del hombre. Grité. El camaleón nunca ha sido considerado un animal que se iguale al delfín, nuestro único par en pensamientos dentro del reino animal.
Me respondió de la siguiente manera: “me parece imposible, tu pensamiento; la pregunta no se articula así”.
Sólo se me ocurrió decirle:
—Dime tu nombre.
El camaleón no tardó en responder en 40 caracteres que era un ser sin nombre, en su clan o grupo, los camaleones se distinguen por su olor. Yo huelo a “Ébano…”, allí se acabó, luego borró todo y continuó “blanco del templo”. Borró y continuó.
Mi lectura fue audaz y rápida. Tuve que serlo por la velocidad del camaleón; infinito en sus desplazamientos, movió sus ojos y puso sus garras en el cristal.
Su nombre: ébano blanco del templo, decía él, era un olor único, un espécimen que yo creía igual a otros como nosotros; era único. Según me explicó, los nombres pertenecen a los olores. No se pronuncian, se perciben; es así como sabes su naturaleza.
Cuando ellos se llaman, imitan un olor. Cada uno de ellos compuesto de micro olores que representan los nombres de esos seres.
Frases como: “Hasta hace poco tiempo me encontraba confundido; no distinguía tu olor, etc.” Escribió este fragmento para explicarme cómo hacían en su especie para mostrar a las hembras su deseo.
Después –no lo citaré por la extensión– me contó cómo aprendió el lenguaje de los hombres.
Vivió mucho tiempo en cautiverio con un anciano ermitaño en el monte, que lo encontró atrapado en unas matas salvajes a merced de una serpiente.
El viejo sabía comunicarse en olores. Le hizo fácil el entendimiento. El anciano escribía todas las noches en una prosa ligera y sencilla.
Escribía en su ceguera, según describió, sólo distinguía los colores y las siluetas. Hablaba en un tono pausado y se auxiliaba de un cayado. Vestía de un traje deslavado siempre.
Un extraño asunto que cansó al camaleón.
Me dijo que se retiraría a dormir. Necesitaba un poco de sol.
Prendí, entonces, la lámpara de la pecera; lo vi enterrarse en esa arena atípica.
Dormí poco. En la madrugada, me asaltaron tantas preguntas que me espabilé para escribirlas. Así comencé esta historia con una serie de estas preguntas:
¿Cuánto sabes del hombre? ¿Cómo se transmite nuestro entendimiento? ¿Por qué ustedes siempre están solos? ¿Entienden a otros animales?
Después de escribir las preguntas, comencé a sentir escalofrío. Enfermé de pronto. Sudaba y sentía asco. Tuve la presión alta. Recuerdo que cerré los ojos y ya nadie supo de mí.
Desperté al tercer día.
Me rehíce en un hospital pequeño. Una monja me atendía. El olor a desinfectante y alcohol era intenso. Alguien me llevó hacia allá. De inmediato, pensé en el camaleón cornudo. Después de un tiempo, me di cuenta que el hospital era una jaula. No lograba convencer a nadie que me sentía mejor. Pedí que me dejaran llamar y me lo negaron. Comentaron que mi visita estaba aquí.
Milena entró un poco después: —Estás mal, Gastón.
No entendí sus palabras. Creí que era un juego.
—No puedo estar mal. Me siento íntegro. ¿Cuándo nos vamos?
Milena respondió: —Debes comprender y tener paciencia. Pasaste dos días hablando de un camaleón que te escribía no sé qué cosas. Cuando quisimos devolverte a la realidad, atacaste a mi padre, a mi hermano. Ahora, mi padre, está en el hospital.
—No sé de qué hablas.
—Quédate unos días, sólo eso.
Me explicó a detalle. Yo estaba en el psiquiátrico y el camaleón era un invento, decían, de mi enfermedad. Un trastorno psicótico breve. Un episodio que podría olvidarse sin inconvenientes ni secuelas.
El delirio, argumento de Milena, apareció cuando me quedé solo. Según su relato, pasé más de un mes sin salir de mi dormitorio. El tiempo era subjetivo para mí. No lo sabía. Quise creer que era un desfase. ¿Cuántos días para ver al camaleón? ¿Cómo fue que pasó el tiempo? ¿Qué era esa lucidez? ¿Entré al tiempo del camaleón y pude leer sus mensajes en la velocidad que manifestaba?
Para Milena, mis reacciones eran lentas. Algo distante a la mente humana. Atrasaba las palabras, hacía hincapié en las sílabas fuertes, en una división de los fonemas. En un segmento de texto podría tardarme horas, calculó. La verdad, no recordaba nada.
No sé si alguien había pensado en el camaleón en este tiempo. Me angustiaba su desaparición, fuera capaz, o no, de comprender mis palabras. Me aterraba su muerte; pensaba que podría regresar a mi habitación en renta; luego, Milena dijo: —Me he llevado tus cosas. Estarás algún tiempo en mi casa.
—Y ¿el camaleón? —me miraba la enfermera.
—No había nada. Llegué, solo vi una pecera con arena. Un poco sucia, por cierto.
Quizá fue la frase que salvó la situación. Milena había desviado la atención de la enfermera.
La posibilidad de muerte del camaleón me hacía temblar. Pero sentía un alivio porque no quedarían huellas de mi malestar psicótico. Me sentí a salvo en tanto recuperaba la visión objetiva de la realidad.
Cuando entramos a la casa de Milena, descubrí un olor secreto que se ocultaba quizá, en la humedad de los rincones y se perdía ante un aroma de hierba salvaje que provenía de la parte trasera del apartamento.
Existía un dejo de piedra del desierto; un sutil requiebro del monte de dónde provino el camaleón, como una sombra encima del aroma de toda la casa. Me instalé con prontitud en la casa, Milena me asignó una habitación y yo coloqué mis cosas entre los cajones. Al terminar sólo quise tomar una siesta.
Recuerdo los primero días; me sentí tranquilo. No hacía más que pasear de la habitación de Milena hacia la estancia y de la estancia a la pequeña sala. De la sala a mi habitación. Su apartamento no era muy grande; sólo tenía 5 habitaciones y la dichosa zoteuela, lugar donde se respiraba algo de aire envenenado de la ciudad.
Fue al siguiente mes, agosto quizá, lo recuerdo vagamente porque culminaba la canícula y yo tenía cada vez más vigor. Salí a mirar las plantas de Milena, algunos helechos, margaritas salvajes y un pequeño jazmín que no tenía olor. El sol entraba perpendicularmente sobre las trampas de hierro donde se enredaba una planta rastrera; dejó de llover y el aire era seco, se respiraba a medias en ese pequeño hábitat.
Lo primero que vi fue su cola. Lo vi correr hacia una zona donde una piedra sostenía un macetón con lilas. Se posó un instante sobre la piedra. Me miró.
Lo vi dibujar lento, con la garra sobre la piedra.
“Tiene que ser una broma”, pensé. No me dejé seducir por sus movimientos; podía recaer. Lo ignoré; volví a la estancia y Milena llegó detrás mío, al fin. Yo me quedé sorprendido no sé si por su arribo o por la acción concreta de escritura que hizo el reptil.
—¿Ya lo viste?
—¿Ver?, ¿qué? — sabía que era la pregunta nefasta.
—Está a salvo.
—No sé de qué hablas —ganaba tiempo para escabullirme de la incomodidad, engañarme para que el episodio no se repitiera.
—Lo rescaté de tu cuarto.
—¿Es un juego? ¿Por qué no lo mencionaste en el psiquiátrico?
—¿Querías que nos internaran a los dos? —dijo en tono dulce.
Estaba enfurecido por el dulce juego de sus labios y el hecho de abandonarme en un sitio donde no podía depender de mi propia decisión. Ella bajó la vista apenada.
—No pude sacarte antes, no me reproches.
El sol desaparecía de la zotehuela y dejaba un sopor benigno a su paso.
—Nadie lo puede ver —continuó—. No lo entenderían.
En señal de desahogo solté un botón de mi camisa. El calor de sus palabras me hacían imposible el aire del lugar.
—¿Lo conservaremos? Necesita una pecera —dije confundido aún.
—Es mejor así. Dejarlo libre, él comprende. La pecera lo mataría —dio un suspiro y me miró fijo—. Te ves mejor.
Me tocó el mentón. Yo me retiré poco a poco, aún indignado con el hecho. Luego retrocedí hacia el cuarto. Ella me siguió, como jugueteando. Se quitó la ropa.
—Es la velocidad del camaleón —me dijo sonriendo—. Escribe muy hermoso.
—Es un calígrafo —respondí— según me relató cuando caí inconsciente.
Y le devolví la mirada, antes de darle un beso. Contemplaba el cuerpo de Milena en la cama. Y ella escribía con su dedo mi nombre.
—Nos escuchará —le dije.
—Mañana le buscaré una novia —y se dejó mirar, para abrazarme. La recuerdo al cerrar los ojos.
Oímos un ruido fuera, pero la puerta fue cerrada para no abrirla hasta describir a Milena con mi propia caligrafía.