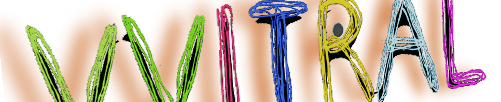José Antonio Alvarado: descubrir las quejas del universo

José Antonio Alvarado nació en Zacapu, Michoacán, en 1943, y murió en Xalapa apenas hace unos meses, en 2017. Los días 26 y 27 de abril pasados, sus lectores, actuales y potenciales, así como sus familiares, amigos y alumnos nos reunimos en la la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, que acogiera en sus aulas el quehacer profesional de Alvarado, como profesor de Literatura Mexicana y Filosofía. Sus pasos están frescos por esas baldosas, y la cantera de los muros aún acoge en sus huecos la resonancia de su voz, sin duda.
A la iniciativa de los profesores Gisela Barajas, Laura Solís y José Mendoza, se sumarían las autoridades de la escuela. Personalmente, agradezco la consideración de Ariadna Alvarado, hija de José Antonio y colega y amiga mía, quien posibilitó en más de un sentido mi participación en el homenaje, para hablar de la poesía del maestro, y para recordarlo también con unos sones, en compañía de mi trío, La Fronda de Marsyas, que conformamos con Gerardo Méndez e Israel Hernández. El maestro Alvarado gustaba de la música tradicional; lo sé, porque una hermosa noche, hace ya algunos años, departimos en su casa al compás de la jaranita, y una botella de ron, con plática y versería, se nos quedó pendiente, parece; pero ahí está su poesía para quien quiera seguir escuchando al hombre y al poeta, como lo he estado yo, dialogando con el aparente mutismo de la letra impresa, gracias a la generosidad de Ariadna, quien me prestó la colección de libros de su padre que atesora.
Recordamos a José Antonio Alvarado en fecha próxima a la de su nacimiento, pues el 4 de abril habría cumplido 75 años, y al hacerlo celebramos la persistencia de la poesía: Alvarado fue antologador y estudioso de la obra de otros poetas michoacanos, fue, como varios de los reunidos en el homenaje, un profesor, como fue también editor y funcionario en el ámbito cultural; fue un padre amoroso y —lo leo en sus versos— esmerado en la crianza de sus hijos; fue un esposo devoto y un abuelo muy apapachador. En todas estas facetas, quienes lo conocieron y lo trataron saben que hubo un hombre que se llamó José Antonio Alvarado, pero, más allá de esta verdad inobjetable, nos congregó en torno a él el reconocimiento justo a su constancia poética, ese inagotable compromiso por desarrollar un oficio en la dicción del verso, y detenerse a contemplar, a enamorar, a exorcizar, a maldecir y a celebrar la vida misma, que se entrega o se niega en formas tan diversas a los seres humanos, y que Alvarado quiso verter comprometidamente en su obra poética.
No fue en pos de temáticas pretendidamente literarias; en su obra, la erudición no aparece como un fin; más que perderse en los anaqueles de las bibliotecas, la poesía de Alvarado procura y persigue las posibilidades de su propia vida; si en esa búsqueda la referencia a otras obra literarias le ayuda a encontrar la forma o la expresividad que busca, simplemente lo señala y establece el diálogo; mayormente, lo que encontramos en él es el ejercicio de la introspección y la búsqueda de la expresión justa para nombrar su gozo, su evocación y su padecimiento. Para lograrlo, se sirve de una lira bien templada, en un verso libre que reconoce la senda del endecasílabo, con sus acentos consabidos, y que José Antonio prodiga con mesura y musicalidad. Acaso el lector común no reconocería este entramado bajo la cadencia de los poemas del autor; sin embargo, es difícil que se resista a su influjo: Alvarado sabía muy bien que la poesía suena, ante todo, y la supo tañer.
Pero no es esa la única, y acaso no la mayor, valía de su obra poética. Ciertamente, el maestro Alvarado tenía el oficio y la sensibilidad, algo que escasea mucho entre los que escriben versos hoy en día, pero, más allá de esto, tenía el valor de afrontar la realidad, el recuerdo, el dolor y la dicha, esas diversas formas de la vida en las que el poema busca la revelación, su auténtica razón de ser, y que Alvarado persiguió con una templanza que a veces adivino como auténtica rabia. En su poesía, tiene eco el pulso vital del erotismo, igual que lo encuentra la áspera omnipresencia de la muerte, pero no son prácticamente los conceptos abstractos los que pueblan sus versos, sino la revelación que en la conciencia del poeta tienen sus propias vivencias. Así, Alvarado celebra el amor en la maravilla del cuerpo femenino que se le prodiga; anuncia la vida y sus maravillas, sobre todo, en la contemplación y la persistente enseñanza del mar, pero dice que el mar también cifra las amarguras; Alvarado encuentra motivos para el poema en la observación del juego de sus hijas pequeñas, y describe la capilaridad de la muerte en las formas del dolor, la ausencia y el padecimiento vividos en carne propia y en los seres que uno ama.
Así, el poeta no cede a los conceptos abstractos; rara vez, incluso, proyecta la expresión de sus versos en la subjetividad de alguien más, o de un colectivo: es José Antonio Alvarado quien asume lo que dice su poesía, y es su conciencia la que busca su lugar ante el mundo que pretende nombrar, con la pluma, lo dice textualmente; escribo es una locución que aparece muchas veces en sus poemas, no como la descripción del proceso físico de trazar rasgos sobre la hoja en blanco, sino como la urgencia de hurgar en la conciencia y plasmar con las palabras el estremecimiento o la vivencia que han dado impulso al poeta, a quien su compromiso y su oficio le permitirán llegar hasta el fondo para desentrañar con palabras esa humanidad que se ha revelado en su percepción; Alvarado fue, así, en palabras de Ángel José Fernández, un “hombre que se preocupa por vivir y dejar huella”.
Por la hondura de su verso, descubrimos en José Antonio Alvarado a un ser humano que no sólo vivió a profundidad, sino que asumió un compromiso como poeta para expresar con valentía y sinceridad aquello que la lengua puede cifrar bellamente en virtud de la poesía, aun cuando el contenido de los poemas no se ubique en lo que se suele considerar como bello. Y tanto en este ejercicio como en la capacidad expresiva que Alvarado alcanzó, puedo intuir en su poesía el eco de autores que seguramente leía en sus clases, con sus alumnos: Sor Juana Inés de la Cruz, Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón, alguna poesía de Amado Nervo, Efraín Huerta (declaradamente, en su vena ácida y humorística), Ramón Martínez Ocaranza, José Carlos Becerra (de quien tomara algunos versos como epígrafes), José Emilio Pacheco, Homero Aridjis; en fin, lo importante no es la nómina en sí, sino la evidente capacidad del poeta para asimilar el oficio a partir del trabajo de los mayores, y, en un ejercicio de interiorización y adecuación, desarrollar el oficio propio, en ese proceso necesariamente creativo que se llama la tradición, para el que Alvarado recibió, asimiló y legó un contenido poético que, para continuar ese mismo proceso, debemos reconocer y honrar con la lectura.
Entre todos los poemas que el maestro Alvarado escribió, varios me resultan admirables; cuando se presentó su antología Algo ha quedado roto desde entonces, realizada, prologada y promovida por Rafael Calderón, invitado por este gran promotor de la poesía en Morelia, tuve la fortuna de hacer comentarios, y de leer esa rica muestra del trabajo del poeta. Justamente, el poema que le da título al libro es uno de los que me han impactado, no sólo por lo bien escrito que está, como todos los versos de Alvarado, sino por la integridad con que asume la evocación, para arrancar del silencio y la memoria sucesos a un tiempo gratos y amargos de su vida. Otro tanto podría decir de Las palabras cansadas de volar solamente nombran, donde asume el compromiso vital de nombrar el dolor y la cercanía de la muerte a partir de su propia experiencia hospitalaria.
Hay un poema que, no estoy seguro de que haya sido incluido en la referida antología, pero que apareció originalmente en el volumen que se titula como esta, Algo ha quedado roto desde entonces, publicado en la colección Trilce-Pireni por nuestra máxima casa de estudios, en 1982. Justo antes del poema que da título al libro, aparece “Don Juan el arriero”, con la dedicatoria “Para mi padre”, que, por el tono en que está escrito, suponemos que iba dirigido a los hijos del maestro, a quienes, ante la ausencia de un cuadro que lo recuerde, el poeta va a realizar un retrato en verso:
Ninguna fotografía amarillenta
confirma la existencia del abuelo
pero deben creerme
fue don Juan el dulcero
leñador campesino
¡Ay tren de Yuma!
fue su grito de guerra
Aprendí de los surcos por su mano
Todavía el malpaís las yácatas destruidas
bajo sus párpados me miran a los ojos
No recuerdo la letra de sus versos
pero me sorprende su cántico en el Alba
Fue don Juan el arriero
cuidador de vacas
bracero en Norte América
Le sorprendió en la madurez el cáncer
sin terminar de contar su historia
Una historia trunca, pues, que Alvarado busca ir completando a su manera en este breve esbozo lírico: a falta de una impresión fotográfica, sin más documentos que el eco de la voz de su padre, el poeta emplea aquí los recursos más íntimos, profundos y certeros a su alcance, para “terminar de contar su historia”, una historia como la de tantos michoacanos que han nacido y crecido en el campo; don Juan sería “el arriero / cuidador de vacas”, y desde aquellos surcos labrados “por su mano”, un buen día descubre, en ese campo en el que “las yácatas destruidas” son el vestigio de la historia empeñada en la subsistencia, que los frutos de la parcela se vuelven insuficientes, y por ello el arriero, el agricultor debería convertirse en “bracero en Norte América”.
Acaso don Juan trabajó en la línea ferroviaria o viajó por el tren desde Yuma hacia California, o viceversa, pero el hecho es que forjó “su grito de guerra” con la referencia al ferrocarril lejano. Como don Juan, los mayores de muchos de nosotros labraron la tierra o la recorrieron, en busca de los pastos o los palos del monte, y muchos, muchos en Michoacán tuvieron y tienen que ir al norte, dejando sueños e historias en las familias, que luego no resultan tan fáciles de asimilar y reconstruir. Qué decir de que las enfermedades minan la vida de muchos abuelos, que ya no podrán hablar con sus nietos y contarles cómo fue su vida, aquí y allá; nietos que no podrán escucharlos cantar por las mañanas, una canción de amor, un alabado, el fragmento de un corrido, qué sé yo, porque todos cantamos porque tenemos voz y porque vivimos y la poesía y la música nos conmueven.
Don Juan se ausentó pronto, y José Antonio Alvarado tuvo que aventurar con sus versos aquellos cánticos y aquella historia trunca, que no sólo los nietos de don Juan, sino muchos que leemos este poema podemos recuperar para nosotros mismos. Esa es una de las virtudes mayores de la buena poesía: el hombre que vive y canta deja un recuerdo, a veces sin saberlo, pero que resuena, en la memoria, en los versos, como es el caso del maestro Alvarado, que nos dejó un abuelo, un retrato, unas memorias, un dolor, una ausencia y un canto que ahora podemos escuchar en el mutismo, sólo aparente, insisto, de sus poemas impresos.
Creo que en lo que he dicho aquí la invitación para leer los poemas de José Antonio Alvarado está implícita; pero quisiera que sea el propio poeta el que nos provoque, y lo cito para el efecto, no sin antes refrendar mi beneplácito por la celebración y el merecido homenaje llevado a cabo por la Preparatoria Melchor Ocampo de la UMSNH, y por la invitación a participar, en un agradecimiento que hago extensivo a los profesores nicolaítas que nos estuvieron presentes, a las autoridades universitarias y a los alumnos de la preparatoria. Dice, pues, José Antonio:
Deberían extinguirse los poetas
aquellos que sienten cuando se queja el universo
por una arruga incómoda en la sábana
Pero qué sería del dolor
de la tristeza
de la niña que corre en bicicleta
de esta luna que es así como la vemos
con su cuarto menguante en tu mejilla.
(Descubriendo a Mariana, núm. XX)