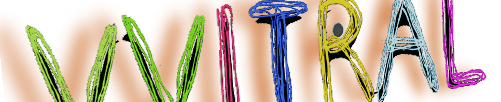La última noche


Nunca antes había pensado en el fin de mi existencia como una posibilidad. Y resulta irónico; he vivido con el olor a muerte impregnado, tatuada en las retinas, escuchando los lamentos que la anteceden como si fueran sólo parte del sonido de las hojas agitadas por el viento. Nací en la Era de la Muerte, un eufemismo elegante del fin del mundo.
Esta noche, la última noche, no añoro los tiempos de la Era Antigua. No, me son ajenos como un sueño difuso y borroso. Mi padre rela•taba que la vida era muy diferente a esto, que la humanidad poseía la virtud de la esperanza, confiaba en ella, una idea casi mitológica en estas épocas. Nos recostábamos a observar las estrellas en las largas noches de guardia desde la primera atalaya que se construyó en la Fortaleza. Me explicaba que la humanidad alcanzó el espacio, que ansiaba conquistarlo. Se salvaban vidas todos los días gracias a los adelantos en medicina, se exploraban los océanos y la comunicación entre regiones alejadas era de forma instantánea. La vida era sólo eso: vida. La muerte se aparecía, de vez en vez, para perturbarla y continuar con el ciclo. Hasta que la muerte se convirtió en la regidora y patrona absoluta de la vida. Pero no la muerte como parte de un desarrollo natural que detenía los procesos biológicos, sino más bien, la muerte andante, presente en cada rincón y en cada momento. La muerte que otorgaba la vida.
—Ana, antes de que tú nacieras, la gente vivía en enormes ciudades dotadas de servicios y comodidades que hoy te parecerán una fantasía —mientras mi padre narraba los hechos antiguos, me imaginaba el aroma a pan caliente en el horno, las luces en las fiestas navideñas, me preguntaba cómo sería el sabor de un helado de chocolate y oía en mi mente el bullicio de las calles abarrotadas por personas con miles de historias que contar. En la Fortaleza nada de eso existía, sólo en la memoria de algunos y en una que otra ilustración de algún viejo libro. Trataba de escuchar en mi cabeza una orquesta sinfónica interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven, soñaba en cómo admiraría el David de Miguel Ángel o compartiría la angustia de El grito de Munch. Quería imaginar la emoción que provocaba un filme en el cine, un amanecer en el mar o sentir el vértigo desde las alturas de una montaña rusa y cómo golpearía el viento mi rostro. Y qué pensar de un viaje en avión. Hasta ese entonces, en ninguna de las noches de vigilancia junto a mi padre se había acercado uno de ellos, los Hijos de la Muerte, para considerarlo un peligro a la Fortaleza; por lo que mi mente viajaba a esos amables momentos que parecían parte de una fantasía, como un cuento inventado por mi padre para contarle a su pequeña niña y aligerarle la carga de vivir en la Era de la Muerte.
Con el paso de los años, se descubrió que los Hijos de la Muerte entraban en el invierno en un estado de hibernación parecido a la animación suspendida. No se sabía si era el frío o el cambio en el ángulo de los rayos del Sol, o la duración de los días, o una combinación de estos factores. Esos meses se aprovechaban para la mejora en la seguridad de la Fortaleza. Los más intrépidos, con regularidad, hombres y mujeres que perdieron a sus familias y amigos con el inicio de la era, salían en búsqueda de provisiones, medicamentos, combustibles y todo aquello que fuera de utilidad para la Fortaleza. Ante la falta de víveres en la primera crisis registrada, se retornó a los orígenes de la humanidad, a la agricultura y al pastoreo. A los más jóvenes se nos educaba en salones de clases improvisados, nos enseñaban historia, matemáticas, literatura y ciencias; pero ante todo, a sobrevivir. En la materia de historia, nuestra asesora dividió las distintas eras de la humanidad en dos: la Era Antigua y la Era de la Muerte. No faltaban los cuestionamientos sobre cómo cruzamos la línea entre ambas. La respuesta era confusa. Acusaban a experimentos militares o una pandemia. Nadie lo sabía con exactitud. Tanto mis padres como mis maestros estaban influenciados por la cultura popular del cine y la literatura que ellos llamaban “cultura zombi” en su época. Sólo recordaban el caos, las pérdidas y la necesidad de sobrevivir, no había espacio para reflexionar sobre el origen de la catástrofe. Con el paso de los años descubrimos lo equivocados que estaban. No había experimentos, ni pandemias, ni ataques virales, ni nada cercano a un filme de terror o al relato de la más distorsionada de las imaginaciones. Era algo mucho peor.
Mi padre cayó en la segunda batalla desde los albores de la Era de la Muerte. Las guardias nocturnas se reducían en el invierno a causa de la poca actividad de los Hijos de la Muerte. Aquella noche, acompañé a mi padre a la atalaya como tantas veces lo había hecho antes. Sólo era un vistazo de rutina. Recuerdo que el frío me hacía temblar, a lo que mi padre parecía no inmutarse. —En la época de frío, en el invierno —decía— la gente se divertía lanzándose bolas de nieve o deslizándose sobre las praderas blancas. Se organizaban juegos, se hacían muñecos de nieve… Algo llamó su atención. Tomó los binoculares que utilizábamos para observar las estrellas y los dirigió hacia la espesura de la noche. Para mí, la noche era más pesada de lo habitual, más oscura y temible. Tal vez era el frío, tal vez la intuición; pero no dejaba de temblar. Mi padre localizó un cuerpo que se movía. Su andar no era el errático y torpe de los Hijos de la Muerte, se desplazaba con cierto sigilo como tratando de identificar los obstáculos en su camino y abrirse paso en la noche oscura. Cuando el ser se acercó lo suficiente al muro, mi padre a gritos le convocó a que se identificara, podría ser un sobreviviente buscando refugio. No obtuvo respuesta. El ser recorrió el muro de palmo a palmo hasta que lo perdimos de vista.
Dos seres más aparecieron de las penumbras imitando los movimientos del primero. Mi padre intentó comunicarse con ellos también sin obtener alguna respuesta a su llamado. Los siguió con los binoculares y con una expresión en el rostro que nunca le había visto, dejó caer los catalejos destruyendo los cristales. Me tomó de la mano y sin mediar palabra alguna, regresamos hacia la Fortaleza. Durante el resto de la noche, el frenético movimiento dentro de la Fortaleza advertía que algo distinto sucedía, algo que no se había vivido en mucho tiempo.
Mi padre regresó a la atalaya, incendió la antorcha de emergencia que alertaría a los demás vigilantes desde las otras atalayas que la Fortaleza y sus habitantes eran acechados por un peligro inminente. Desde la ventana de mi habitación observaba el resplandor rojizo del fuego y las sombras que éste provocaba sobre los muros. Era la segunda vez que las antorchas se utilizaban en la Era de la Muerte. Las tres atalayas restantes respondieron a la señal de mi padre.
Observé a mi padre por última vez. Cargaba un revólver que desde antes de mi nacimiento no se había disparado. Y comenzó la Era de los Hijos de la Muerte.
El miedo de observar a los ojos a la muerte andante podrían no hacer precisos los recuerdos de los sobrevivientes; pero todos concuerdan en algo: los Hijos de la Muerte no eran más esos bultos erráticos y torpes que sólo eran guiados por el instinto. Las municiones escaseaban desde muchos años atrás y era necesario combatir cuerpo a cuerpo. En la Fortaleza se fabricaban armas a la vieja usanza: espadas, arpones para desgarrar, alabardas o lanzas, escudos y una que otra celada. Por muchos años, hasta esa noche, las armas permanecieron como parte de la decoración de la Fortaleza como si fueran un homenaje a la lejana Edad de Bronce.
Los Hijos de la Muerte se resguardaron durante semanas en las cercanías, nos habían sitiado. Nadie lo podía entender. En el invierno se les observaba en los caminos como estatuas o como ogros convertidos en piedra al ser expuestos al Sol. Los Hijos de la Muerte comenzaban a organizarse, ya no eran las hordas que se apretujaban unos a otros como en el inicio de esta Era. Un sinnúmero de resplandores iluminaron la noche. Los Hijos de la Noche no temían al fuego y aprendieron a generarlo. Ya no eran criaturas regidas por el instinto, algo había cambiado en ellos. Hombres y mujeres salieron a su encuentro. Se escuchaba la agitación de la guerra, el olor a sangre y muerte no tardó en llegar a la Fortaleza y el resplandor de las antorchas y las sombras convertían en aún más aterradora la escena. Mi padre no volvió.
Se detuvo a la horda, se ganó la batalla, pero el costo fue alto. Habían pasado más de 20 años desde la última ofensiva por parte de los Hijos de la Muerte.
Los descubrimientos posteriores al ataque de los Hijos de la Muerte fueron igual de terribles que la misma lucha. Con sumo cuidado se analizó el cuerpo separado de la cabeza de uno de ellos. Era evidente que para convertirse en un Hijo de la Muerte era necesario ser víctima de un ataque de uno de estos seres. Tener el mínimo contacto con algún fluido sobre una herida era suficiente para infectarse. Era una sentencia de muerte y peor aún, se condenaba a la muerte viva. En ese entonces, se creía que este mal era transmitido de manera viral o bacteriológica. Nuestros escuetos conocimientos sobre los Hijos de la Muerte eran erróneos.
Los combatientes que resultaron ilesos aseguraban que los Hijos de la Muerte no respiraban y sangraban si eran heridos. Ése fue el primer descubrimiento en muchos años, había presión arterial; pero no morían desangrados, aun perdiendo una cantidad de sangre considerable, lo que sería suficiente para matar a un ser humano. A excepción del cerebro, el corazón y parte del sistema digestivo, que funcionaban primitivamente, el resto de los órganos de los Hijos de la Muerte era tejido muerto en avanzado estado de descomposición. Desconocíamos el funcionamiento de estos cuerpos. Se especulaba que la circulación sanguínea en los Hijos de la Muerte podría tener la función de transportar las proteínas sintetizadas de la carne que consumían —entre ésa, la carne humana— y convertirla en el combustible de estas máquinas instintivas y asesinas que parecían violar las Leyes de la Termodinámica; no obstante, resultaba imposible sin el resto de los órganos de un cuerpo humano en funcionamiento. Una persona moriría sin la liberación de ciertas toxinas; pero ellos las aprovechaban. Sin duda, la línea entre lo verosímil y lo inverosímil ya había modificado sus estándares desde mucho tiempo atrás. Se concluyó también que los Hijos de la Muerte serían organismos de sangre fría y ésa era la razón de la hibernación; pero algo modificó esta condición. Qué los convirtió en seres de sangre caliente era un misterio para nuestros avances o más bien, retrasos en la Era de la Muerte. Sin los adelantos tecnológicos de la Era Antigua, era imposible comprobar las hipótesis.
Se sospechaba que una especie de cerebro reptil controlaba los ins•tintos de los Hijos de la Muerte. Unos veinte años atrás, se estudió el cerebro de algunos cuerpos de la horda que atacó la Fortaleza. Los cerebros de los Hijos de la Muerte investigados anteriormente estaban compuestos en su mayoría por tejido muerto. Esto cambió. El cerebro de este Hijo de la Muerte era de menor tamaño que el de los seres humanos, tal vez unos 1000 cc y parecía no estar comple•tamente formado; pero estaba libre de tejido muerto. Al analizar un segundo y un tercer cuerpo se encontraron las mismas condiciones: cerebros en proceso de formación. ¿Y si tuvieran consciencia? ¿Y si pudieran comunicarse? ¿Y si pudieran planear y anticiparse al futuro?
Y un oscuro panorama se dibujó en el futuro de la Fortaleza y en el de los demás humanos en el mundo. Los Hijos de la Muerte evolucionaban o estaban en camino de hacerlo y sólo había una forma de que esto fuera posible.
Algunas costumbres de la Antigua Era se mantenían en la Fortaleza, otras, habían cambiado radicalmente. Mi padre y su cabeza separada —era parte de las precauciones que se tomaban después de morir por causa de un ataque de los Hijos de la Muerte— recibió un funeral emotivo y solemne. Era muy apreciado y querido en la Fortaleza. Su cuerpo fue cremado y esparcidas sus cenizas junto con las de los demás caídos en la lucha. Lo echo de menos.
Diez años han pasado de ese ataque. El asedio de los Hijos de la Muerte aumentó con el paso del tiempo. Aprendieron a organizarse, nos observan y nos emboscan. Sus armas aún son primitivas; mas no lo son tanto desde la perspectiva que han evolucionado y aprendido en unas décadas lo que a la humanidad le llevó cientos de miles de años. Son autómatas sin consciencia individual; pero funcionan como un gran enjambre, como si fueran una sola mente. Evolucionan, lo sabemos, porque ya conocemos con certeza qué fue lo que provocó la Era de la Muerte. Es por eso que esta noche, la última noche en la Fortaleza, preparamos el último ataque, la última defensa, la última esperanza.
No añoro los tiempos de la Antigua Era, porque comenzaremos una nueva era. Nosotros alcanzamos el espacio, ansiábamos conquistarlo; no, ansiamos conquistarlo. Exploraremos los océanos, salvaremos vidas y nuestra comunicación será otra vez al instante. Disfrutaremos del aroma a pan caliente por la mañana, de las luces navideñas, del helado de chocolate y la historia de cada persona en este mundo será digna de ser contada. Nos deleitaremos con Beethoven, admiraremos por siempre a Miguel Ángel y su David y nos angustiaremos como una emoción humana más ante El grito. Lloraremos y reiremos en el cine, cada amanecer será una oportunidad nueva, nos regocijaremos en una montaña rusa y nos sentiremos invencibles al volar en avión. Ésa era la vida y lo seguirá siendo. La muerte no domina a la vida, sólo es parte inherente a ella; mas no su controladora. Como proceso biológico no superará a la muerte; pero el legado que otorga la vida no es empañado nunca por la muerte. Y nosotros, la humanidad, valoramos nuestro lega•do y también imaginamos, fantaseamos y nos emocionamos ante el futuro, por más incierto que éste sea. Poseemos la esperanza y confiamos en ella. Y ésa es la ventaja que tenemos ante a los que mi padre llamaba zombis, ante Los Hijos de la Muerte.
Ana Cyan. Líder Alfa del Escuadrón de Defensa de La Fortaleza.
Tomado de: Antología Zombie, Endora Ediciones, México, 2012, p.16.