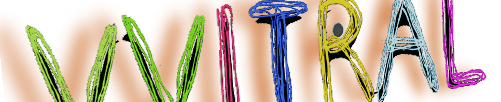La humedad de las olas fantasmales:
Los labios del mar, de Adrián Ortega Iturriaga
Los labios del mar es la flamante ópera prima de Adrián Ortega Iturriaga, salida de las prensas de Ediciones Camelot América, casa editorial que sin duda ha encontrado el valor literario y comercial —en el mejor sentido del término— en la obra de este joven escritor moreliano. Adrián cursa el doctorado en Geografía por la UNAM, y ha combinado su formación científica con la narrativa, en la maestría en Literatura y Creación Literaria, que cursó en la Casa Lamm. Por la amistad con que su padre, Manuel Ortega, me ha honrado, he podido ser testigo algo distante, hasta hace muy poco, del desarrollo de la vocación literaria de Adrián, cuyos frutos se materializan en esta novela breve, de sugerente título y buen desarrollo. Por su empeño a toda prueba, por su innegable talento y por lo bien logrado de Los labios del mar, no puedo más que augurar una larga carrera al autor, que, ante todo, espero que disfrute profundamente de la creación literaria, como lo ha hecho hasta ahora, y nos siga entregando obras tan sugerentes y bien escritas, como la que nos ocupa.
La intención de decir algo nuevo sobre el mar es una tarea tan inútil como necesaria. Nada hay en el mundo como su impasible vastedad, como su devenir incansable, que permanece en su forma, perenne y cambiante. El mar es, según lo dice la copla, la suma del agua de todos los ríos, y a diferencia de estos, que consienten el reflejo de quien los contempla, el inmenso piélago escamoso contrahace apenas los tonos del cielo, y poco más, y aun incide en ellos, al impulso de los devenires de su húmedo ser.
Infatigable, descomunal, ajeno e íntimo, el mar es, entre muchas otras cosas, el multiforme modelo de nuestros deseos, de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos más profundos, y es así inacabable en la percepción que de él podemos tener. Dice Adrián Ortega Iturriaga en el mero arranque de su novela que “Todos en algún momento buscamos el mar” (9), y al decir esta verdad innegable, nos vuelve a los lectores cómplices y de algún modo personajes de esa trama, que nos envuelve y nos subyuga.
Entre las múltiples formas que el vasto mar cobra ante nuestra contemplación, comparto con el autor aquella de que el mar es como un cuerpo, que nos atrae y nos embruja: ante él las horas pasan en fuga, disueltas en el tiempo de su vaivén incansable, y así vamos a su orilla en busca de respuestas, como sucede a los personajes de Los labios del mar. Un día, perdemos el sentido de la existencia, nos dice Adrián: este se va cuesta abajo, y buscamos reencontrarlo en el mar, el que nos moja, el que nos desnuda, el que nos acaricia, el que nos cautiva, el que nos habla…
Todos hemos escuchado la voz del mar, y no me refiero sólo al tumbo impasible de su eterno diálogo con la playa; me refiero a que muchas canciones, muchos versos —dichos o imaginados—, así como muchas historias nacen del mar, como lo saben los personajes de la novela: “Sólo el mar prevalece […] por eso algunos antes de partir buscan el consuelo de quedar esparcidos en el mar” (10), piensa Kwan, quien nos conduce con ella a la playa semidesierta donde la acción tiene lugar, ahí donde Zubizarreta ha pasado años tratando de averiguar “¿cómo se escribe la narrativa del mar?”. Lo ha intentado en multitud de libretas y pilas de papel, que, como aquel, permanecen impasibles en su constitución, y “ha tratado de penetrar e inútilmente traducir el lenguaje sibilante de las olas, movimientos undosos de labios que hablan, que algo tendrán que decir, si no, para qué tanto movimiento, para qué tanto griterío” (15).
El protagonista, Zubizarreta, es, curiosamente, y no tanto, un personaje que se debate, como parece hacerlo el autor, entre la pluma y las mediciones empíricas; es un “hombre de ciencias y letras” (23) que ha buscado infructuosamente en la hoja en blanco la manera de verter la voz del mar, una voz que lo ha llamado irremisiblemente, pues para él “cada ola es una boca abierta” (17). El escritor y científico ha cambiado todas sus pertenencias a cambio de poder vivir frente al mar, en aquel búngalo de la playa cercana al pueblo de Ñur, “situado en la bahía de Ñut, al este de Ñuh y al sur de Ñuy, exactamente a 3.976 km del mar —eso si se va en perfecta línea recta—” (26), según lo podría describir “la guía turística de la bahía de Ñut”, ubicada en una geografía espectral, aparentemente imaginaria, que raya en el absurdo, tal como lo hacen la noción del tiempo y el espacio, y las relaciones humanas en la realidad descrita en la novela.
En una segunda ojeada, la condición aparentemente voluble del tiempo y la geografía parece avenirse a la poética del mar, que no reconoce límites discretos ni precisos; en su vastedad, tiempo y espacio parecen fundirse, como pasa con las voces de los personajes, cuyas intervenciones no van antecedidas por guiones de diálogo. Ante el protagonismo avasallante del mar, los caprichos de la geografía, el curso de la historia de los seres humanos, y no digamos ya la personalidad individual, quedan materialmente disueltos, y cobran una constitución evanescente, al arbitrio de los ires y venires del gran protagonista de la novela. Así, al comienzo de la historia, cuando Kwan se dirige a Ñur, establece el tácito pacto de avecindamiento con el mar, cuando el reloj “de pronto le parece repulsivo”, y así “el tiempo, piensa, a la mierda el tiempo. Desabrocha el reloj con dedos temblorosos y, abriendo la ventanilla con dificultad, lo lanza lejos” (12). El tiempo de los seres humanos queda abolido ante el tiempo marino, y Kwan entra de lleno en la historia.
Avecindado desde hace años en el búngalo de la playa, Zubizarreta se afana en desentrañar la voz del mar; él quiere desarrollar el instrumento para leer los labios marinos, y expresar de algún modo esa incansable melopea que lo ha mantenido frenéticamente bloqueado por más de un lustro. Se ha encontrado en su aparentemente infructuosa estancia con Tura, la niña bailarina “que espera bajo el marco de la puerta con una manzana sobre la cabeza” (27), y quien ha desarrollado en aquella playa el inédito cuanto inverosímil arte del surfenco, por medio del cual llega a dialogar con el sonido percutivo del mar, en virtud del zapateado sobre una tabla de surf en pleno deslizamiento sobre las olas. Zubizarreta y Tura se comunicarán obsesivamente por medio de cartas, y la transcripción de algunas de estas incidirá en el desarrollo de la historia.
A diferencia de lo que supone Zubizarreta, el mar no se expresa en palabras ni en relatos —“viejo cuentacuentos”, lo llama (16), y el narrador complementa la descripción, al llamarlo “enorme arcón de historias inéditas” (22). El mar puede dictar, en todo caso, su discurso en términos asequibles para cada quien, como sucede con el zapateado de Tura, con el desamparo de Kwan —quien procura el murmullo tranquilizador del mar patriarcal—, o con las respuestas que las hordas de turistas llegan a buscar a la playa, ante las insulsas preguntas de la moda, para las cuales el mar también tiene cabida. El poeta científico empeñará su vida, llegará al olvido y al abandono, para poder descubrir finalmente el mensaje que reservan para él los enigmáticos labios del mar.
A la correspondencia epistolar, a los diálogos fundidos, hay que agregar en la construcción narrativa la propia voz del mar, descifrada por el azaroso ingenio de Zubizarreta, y que nosotros podemos escuchar de algún modo contarnos la historia misma del personaje de la novela, en un envolvente juego polifónico, por medio del cual el narrador nos sumerge, literalmente, en el curso del mar, el vasto mar que se colma de voces fantasmales, de gente anegada en el eterno recorrido del mar, en el que “cada ola está llena de fantasmas. Nos bañamos entre cadáveres disueltos” (10), como lo anticipa el monólogo interior de Kwan, al principio de la historia.
El devenir de los personajes se torna salobre, soluble, como las aguas que van a dar al mar; y del marasmo de voces que guardan las olas marinas, se entresaca el final de Zubizarreta, así como la huida que Kwan y Tura emprenden, cada cual por su lado, de la bahía de Ñut. Es Tura, justamente, la que refiere el relato del descubrimiento del protagonista para escuchar la voz del mar: “creo que no es más que un cuento chino”, dice; “la cosa es que engañar a un montón de científicos es facilísimo” (80), agrega, y el engaño subyuga también a los lectores, que ante el libro buscamos más respuestas, tratamos de escuchar y atender a más voces, como le ocurriera al personaje principal de la novela.
El encanto de la voz, o más bien, las voces del mar, no termina al cerrar el libro, como sucede con un volumen sugerente como el que nos ocupa. El eco de sus palabras nos ronda, nos llama, como el rumor del oleaje; “los humanos buscamos el mar” (9), como bien lo anticipa Adrián Ortega Iturriaga, y, al entregarnos una cartografía posible para leer sus labios, este joven novelista nos revela los ecos de sus voces, y entendemos por qué el mar nos resulta tan caro, por qué la humedad de la marea late en la imaginación y se cuela entre las páginas de Los labios del mar. Si quieren saber más, no deben dejar de leer esta estupenda novela, enigmática y profunda en su aparente sencillez, como lo es el mismo mar.