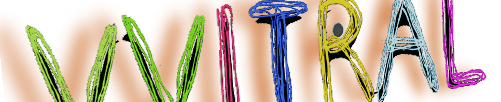Vértigo
Montserrat Varela

Hay algo de incitador en la muerte, más allá del temor que provoca el primer encuentro
Abrió los ojos y la memoria le cayó de golpe. Una sonda azul salía por su nariz hacia la bolsa de plástico donde se asentaba un líquido verde. La luz del cubículo estaba apagada. En su brazo derecho tenía un catéter clavado y pegado con una banda blanca. Le costaba mucho trabajo respirar. Su garganta estaba seca y tragar saliva acrecentaba su dolor. Era como tragar pedazos de plásticoduro, como tragar popotes.
Una semana antes le había dicho a su mejor amiga que la tristeza era cabrona, mientras brindaban para curar la soledad. Ana nunca parecía triste.
La sala de urgencias estaba llena. Julio la llevó cargando hasta la recepción. Tuvo suerte de no dormirse. La señorita no tuvo tiempo de registrar todos los datos. A Julio no le importó que una arcada le arruinara el suéter, pateó la puerta de la entrada y dejó a su hermana en los brazos de un camillero. “¿Qué te tomaste, carajo?” le gritó. Ana sólo lloraba.
“Diazepam 500mg., frasco con 50 pastillas”, le oyó decir a Julio, quien le explicaba al médico que encontró dos frascos vacíos dentro del bote de basura.
“¿Por qué me haces esto?” gritó la madre, pero el vómito no la dejó responder. No lo hizo por ella, no pensó siquiera en ella. Tenía tanto sueño, estaba tan cansada. Ya lo venía anunciando cuando bajó tanto de peso. Ya lo venía anunciando cuando dejó de ir al psiquiatra; le decía que estaba mal, la sometió a exámenes, a análisis, a pastillas, a gotas. “La depresión en alguien tan joven no es normal.” Mientras, Ana se preguntaba si el insomnio era la siesta antes de la muerte.
“¿Por qué no puedo dormir?” le dijo un día al doctor y él le mandó una nueva dotación de medicamentos. Recuerda un sueño recurrente, de ésos que, cuando le ganaba el cansancio, llegaba para sabotear su encuentro con la almohada, le galopaba en el pecho y la hacía despertar de nuevo. Estaba en un cuarto sucio y oscuro y al intentar escapar y abrir la puerta se topaba con un laberinto gigante semejante a una azotea, con bardas chaparras y anchas. Trepaba por la orilla de una de las bardas, siguiendo los bordes, pero al voltear hacia abajo veía todo el piso lleno de ratas, semejando una loza gris en movimiento. Una pesadilla. Una pesadilla que, sin embargo, le encantaba soñar noche tras noche.
Todo fue tan rápido para Ana. No supo cuánto tiempo tardó en vomitar las pastillas, cuánto tardó su mamá en darse cuenta, cuánto tardó en llegar Julio y llevarla al hospital, cuánto tardaron en ponerle la sonda…
“No llores, tranquilízate. Te voy a decir una cosa, si te arrancas la sonda te la vuelvo a poner. No me importa que no quieras. Así que mejor coopera.” Todo eso le dijo el doctor. Las enfermeras la veían con recelo. Dos camilleros tuvieron que sujetarla. Y otra vez sintió esa opresión en el pecho, esa angustia. Pensaba en lo vergonzoso de la situación. No podía respirar con eso adentro. Pensaba en qué iba a decir la gente cuando supiera. Su rostro empezó a amoratarse. “¡Abre la boca!”, le ordenó el doctor.
Su madre estaba sentada en un banco chaparro, dormitaba recargada en la pared. “Mamá…” la llamó. Ella despertó de golpe y tomó su mano. “Ya pasó mi amor”, dijo y la voz de aquella mujer que parecía ecuánime, se quebró. “Mamá”, susurró “quiero morirme.” “Ya lo sé, mi amor.” respondió su madre mientras le acariciaba la frente. Una arcada de sangre le brotó desde la nariz quemándola por dentro. Su madre, alarmada, llamó a los doctores. Ellos llegaron enseguida y ordenaron otro lavado. La enfermera preparó los utensilios.
Ana cerró los ojos y recordó lo último que había hablado con su amiga aquel día: “la mente también es cabrona”. Le había dicho, sonriente, mientras chocaban los tarros. “La vida es corta pero es ancha, pequeñita. Esto también pasará”, le dijo Alicia tratando de igualar su sonrisa, pero para entonces Ana había perdido la fe, para entonces ya estaba exhausta.
La llevaron en camilla a sacarle una radiografía del estómago. La bolsa de plástico se estaba llenando de un líquido café oscuro. La bolsa se llenaba y ella, Anita, ella se iba.
Se suponía que todos en casa estarían dormidos. Se suponía que no iba a hacer ningún ruido. Desapareció las pastillas ese mismo día. Su cuarto estaba cerrado. Prendió una vela. Necesitó tragar casi un litro de agua. Ay, y la pobre Anita sólo se durmió media hora. Una arcada verde la despertó empapando el edredón. Trató de ser silenciosa, de aguantar las náuseas, pero su mamá entró al cuarto. Ana tenía cara de espanto, su madre sospechó y no tardó en preguntar: “¿Qué te tomaste, Ana?”
Los médicos le diagnosticaron quemaduras internas graves, intestino paralizado. Pero eso ella ya lo sabía, lo buscó en internet, hizo los cálculos con la cantidad de pastillas: estabas decidida. Creía que la muerte era tan siniestra como seductora, ¿no?
Se le acabó el tiempo a Anita. Un dolor en el vientre la partió en dos y le sacó una lágrima. Es la muerte, quería pensar, pero le dolía demasiado. Su madre le sostenía la mano. Ana la miraba con ojos tristes, como pidiendo disculpas, pero su madre no se percató, sólo agarraba su mano apretándola cada vez más fuerte, como una premonición.
“Mamá” susurró, “ya no me quiero morir”. “Ya lo sé, mi amor”, dijo su madre, pero Anita ya no alcanzó a escuchar su voz.
motserratvarela@gmail.com
.