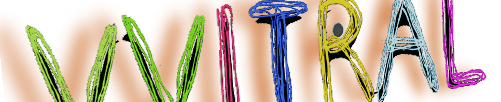El estero del Felipe

Primero veo nada. Hay oscuridad. Insisto, encuentro lo mismo. De pronto una figura en las tinieblas. Ciertamente espantosa. Hay un rostro humano ahí mismo pero es un ánima; está recreado en animal. El cabello rizado, hirsuto, de fibras endurecidas por el tiempo; con la mirada disipada deja ver gruesos músculos faciales, tensos por el miedo. Abre la boca para mostrar dientes irregulares, patinados en sepia como si fuera una bestia. Tiemblo, aunque reconozco el físico. En algún lugar, en otro tiempo, fui como aquel en la oscuridad. Se desvanece. Quiero fijarlo… pero no lo veo. No lo veo.
Dentro del límbico subliminal prendo la luz. Miro manchas en derredor, toman movimiento propio, alejo la fuente de luz, enciendo, apago, el resultado es el mismo: máculas gigantes; luego, nada.
Antes de levantarme repito el procedimiento. Aparecen las marcas ensombrecidas, se agitan; in
tento definirlas, descubro las figuras, son mujeres sentadas en poltronas meciéndose; otras desfilan detrás de las primeras. Tuve el antojo fueran tehuanas juchitecas, pero no, me quedan a deber las hamacas, la “Ay Mariana no me hagas sufrir”… las cervezas, las enaguas, La Petrona y sobre todo La llorona. ¿Y el río De los Perros?
Una joven muy bella, permanece quieta en actitud retadora. Recuerdo la encomienda del Samurai: “Cuídate de los ladrones de sueños”. Porque no entiendo qué pasa conmigo, ¿duermo y sueño, o qué? Después todas desfilan hacia la izquierda, des- aparecen de mi campo visual.
Completamente rojo escarlata, un camión, atiborrado con niñas, jóvenes, maduras y viejas, pasa frente a mí en medio del griterío. Me dicen adiós, lo capto perfectamente, son todas las mujeres alejándose de mi vida. Era un hasta siempre.
Como resorte brinco de la cama. Ahí está la playa, mi playa, La Santita, la más cercana al lugar donde nací. Llenos por luz, mis sentidos capturan un alboroto inconfundible armado por los indios frente al mar. Un grupo enorme está concentrado en las faldas de las grandes dunas aquí en La Santita; el clásico tambor de parche se deja oír junto al ruido ahogado del timbal de agua; junto a ellos la flauta de carrizo, el raspador de sonaja, y los “tenábares”
repican como buenos cascabeles enrollados en las pantorrillas de los “Pascolas”.
Levanto mi figura tanto como puedo; observo al Oriente luego al Poniente. Por ambos lados, enfilados sobre la playa, los indios cubren la orilla del mar. No veo, como es costumbre, las camionetas de los mestizos, habitantes del Pueblo de Santa. Todos son indios de a pie o de a caballo. Muchas mujeres. Hablan en la lengua, son mayos.
Aun cuando registro el lugar como la playa de Santita, la desconozco. Hay un estero nunca visto por mí. Intrigado me acerco a un grupo no lejos de la cabaña de carrizo con techo de tierra, donde dormí. Venden artículos artesanales de los mayos. Como si hubiera preguntado, sin mirarme, ni dirigirme una mirada de bienvenida, las mujeres platican respondiendo a mis interrogantes. Lo hacen en dialecto, extrañamente comprendo lo que dicen, mientras el grupo de cazadores con cara enmascarada, embarbados por pelo blanco de chivos, frente a los músicos simula buscar un venado. La mujer de la voz, al hablar voltea hacia la cabaña en donde pasé la noche.
El “yori” que está ahí no es cualquier persona, es alguien especial para todos. Él nos organizó, nos trajo a la orilla del mar, a defender la naturaleza. Debemos proteger la vida natural de los ataques
de los “yoris”, para eso estamos aquí, impediremos nos maten la tierra. No dejaremos que vengan al mar a ensuciarlo todo; ninguno podrá acercarse a menos de tres metros del agua. Vendrán de visita, comprarán cosas producidas por nosotros. Ningún producto industrial podrá ingresar al territorio ocupado por los mayos, todo lo hecho por nosotros se desbarata sin ayuda, se destruye solo, por el sol, el viento, el agua, la tierra.
Ella habla fluido, entusiasmada, las otras personas escuchan con atención. Es cuando me doy cuenta, éstos pertenecen a otra tribu, son pimas, indios serranos, bajados de la montaña para integrarse al grupo vigilante de la naturaleza. La Tomasa explica: según esto, soy una maravilla para todos ellos; señala a la cabaña cuando habla de mí. Los pimas vendrán a llenar los huecos en la gran fila a lo largo de la playa, cercana a su territorio. Estoy mezclado entre la gente a quien le habla; por alguna razón ella no se da cuenta de mí.
Mientras la mujer continúa hablando, el danzante, tocado por una cabeza de venado, amarrada por listones de colores, mueve con rapidez las aspas, también enlistonadas. Al mismo tiempo, las maracas que lleva en los puños marcan el ritmo de sus pasos cautelosos o huidizos, según el caso. Los cazadores están cerca, lo quieren matar.
La Tomasa indica al norte, les dice “Hacia allá es territorio yaqui, y junto a ellos dominan los guaímas, los dos grupos, nuestros hermanos, ya están sobre la orilla del mar. Del lado contrario, hacia allá, los humayos, los cahitas, están haciendo lo mis- mo. Todas las orillas de los mares son vigiladas por los grupos indígenas. Los que viven lejos del mar se acercarán, dejarán las pertenencias para venirse a cuidar la naturaleza, como ustedes… los habitantes de la sierra”.
El danzante realiza movimientos rápidos, firmes, voltea de un lado a otro, siempre alerta, el torso desnudo, descalzo azota el piso o lo tienta suavemente; los puños cubiertos con pañuelos agitan las maracas al ritmo exigido por el contoneo llevado por los pies.
En tanto explica, la Tomasa va de uno a otro lado de las dunas; cuando le toca hablar sobre el nuevo estero y dice “se llama el estero del Felipe, por Felipe Preciado”, señala hacia mi cama; todos volteamos al interior. Me veo tirado encima del petate con varias moscas rondando mi boca abierta. Entro en pánico, ¿estoy muerto?