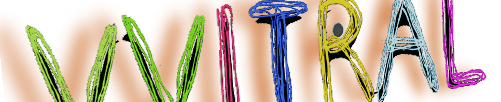Se adivina el pasado

Enrique Layna*
Un lugar común: la diferencia entre la noche y el día; literal, instantáneo. Al salir al estacionamiento del centro comercial, el sol de medio día lastimó su mirada, tomó los lentes oscuros de la bolsa del saco. Su figura esbelta sobre tacones discretos, la falda negra y el elegante portafolios metálico ponían en claro su imagen de ejecutiva. Se encaminó hacia el Cavalier rojo situado al otro extremo de la fila de autos. Llevaba prisa, tenía cita en una empresa para ofrecer un paquete integral de seguros.
El Circuito lleno de autos. El radio descompuesto. Venía ensimismada en sus pensamientos, saltaba de un asunto a otro:
- imaginaba el futuro inmediato: la cita
- recordaba sus estudios incompletos: la tesispostergada
- pensaba en la soledad nocturna de su departamento: el abandono de Guillermo
- alimentaba el nihilismo moral y espiritual alque había sucumbido: su incredulidad.
Desde la estampa imantada, olvido del anterior dueño del coche, San Cristóbal pareció recriminarla. La entrevista transcurrió como era usual; la misma repetida por la eternidad: primero, una sala de espera con una secretaria vulgar, luego, un subdirector libidinoso, al final, la dudosa promesa de comunicarse con ella “a la mayor brevedad posible”. Fue a las oficinas centrales para ver unos trámites y organizar las citas del día siguiente. Comió en la fonda de doña Mary —otra vez crema de espárragos— y se fue temprano a casa para ver por enésima vez Corazón satánico. El trabajo de Parker y Rourke le pareció eficaz, sobrio a pesar
de la sangre.
De acuerdo con su costumbre, Berenice merendó un pan y café con leche, se bañó sin lavarse el cabello y se acostó. Fue cuando recordó el curioso letrero en el centro comercial: “Se adivina el pasado”. El local se encontraba entre una joyería y una tienda de ropa; en sí no era diferente a los demás negocios de la plaza: un mostrador, algunos escritorios, cómodos sillones.
Pero ¿qué sentido puede tener que te adivinen el pasado? El pasado ya lo conocemos, la gente
acude a servicios de ese tipo para enterarse de lo que no sabe, para adelantarse al porvenir. Saber lo que el destino le tiene preparado: la pareja soñada, la quiniela perfecta, la prevención de alguna fatalidad. Ella ni siquiera desea recordar el pasado.
No podía conciliar el sueño y se tomó dos pastillas de clonaxepam. Hace poco tuvo que aumentar la dosis.
Mientras cumplía su rutina de ejercicios por la mañana lo comprendió: el negocio era una provocación, un desafío para escépticos como ella. Probaban lo improbable: la constatación de poderes psíquicos paranormales; quizá la existencia de espíritus que pueden comunicarse con nosotros a través de mediadores; la manifestación de energías provenientes de universos paralelos, o de líneas temporales alternas u otros terminajos seudocientíficos y misticoides. Si de eso se trataba, bien, aceptaba el reto.
Era viernes, día treinta; aunque ya le eran imperceptibles las diferencias entre un día y otro: las vías rápidas siempre semejaban estacionamientos. Había oscurecido cuando llegó a la plaza. Imaginó la posibilidad de que el negocio hubiera desaparecido, como en los cuentos de tiendas extrañas y efímeros locales de cartomancia; pero no, ahí estaba, profusamente iluminado y desierto. Lo que en un principio le pareció un mostrador era en realidad
una caseta, su base era de tablaroca y la parte superior estaba cubierta de espejos, igual que las cajas de muchos negocios.
—Pase, tome asiento, en seguida le atendemos
La voz era extraña, un poco distorsionada, como si fuera filtrada a través de un simulador.
—Oiga, ¿cuánto cuesta la consulta? –preguntó a la voz.
—Eso usted lo decide, puede ser gratuita o hacer un donativo voluntario.
—¿Lo hago ahora?
—No, eso lo realiza al final.
Bien, un punto a su favor, aunque deben tener
calculada la timidez de los clientes que casi siempre acceden a pagar por vergüenza, para que no piensen que son codos. Pero a mí no me apantallan, yo les canto su fraude y me marcho dando un portazo. En el fondo deseaba que la convencieran, que le proporcionaran una evidencia de que había una realidad detrás de la realidad. Como cuando en las noches, al acostarse, apagaba las luces y deseaba con toda su voluntad alguna manifestación extraña, una presencia inexplicable, una voz dentro o fuera de su cabeza que le ofreciera una certeza de la existencia de otra cosa.
Se acomodó en un sillón reclinable delante de un amplio escritorio. Mientras esperaba repasó sus
teorías acerca del posible funcionamiento del negocio: seguramente era, como en las lecturas de tarot, café, manos y similares, una mezcla de hábiles interrogatorios y un gran poder de observación. Posturas del cuerpo, tonos de voz, expresiones faciales que para la mayoría resultan demasiado sutiles, aunque para el observador experimentado sean lo suficientemente reveladoras y le indiquen el camino a seguir durante la sesión. Pero ella estaba preparada: no dejaría traslucir emociones, mantendría un tono de voz impersonal y relajaría el cuerpo de manera que su interlocutor no pudiera deducir su biografía mediante ese tipo de indicios.
La mujer salió por una puerta corrediza que había en la pared desnuda. Sin saludarla tomó asiento delante de ella. Tenía un parecido asombroso con Berenice, quien no pudo evitar un parpadeo. No era sólo el corte de pelo y la ropa casi idéntica, aunque de distinto color: era la complexión y la nariz y la forma de la boca. Podía ser una hermana desconocida. Una diferencia notable eran los ojos, mientras que los suyos eran aceitunados, los de la mujer eran casi amarillos, debajo de cejas pobladas, de pestañas gruesas que enmarcaban una mirada penetrante.
—Tú no crees, pero eso no es un pretexto para nosotros…
—Adelante, estoy escuchando.
—El pasado es tan confuso como el futuro, casi siempre lo olvidamos o lo recordamos como nos acomoda mejor, o nos negamos a recordar…
—Estoy esperando…
—Tienes cuatro años, intentas subir a una televisión, de cuando eran muebles grandes. La tele está sobre una mesa, trepas primero a ésta, luego te arrastras por su superficie entre las patas del mueble y continúas hacia arriba, tu peso agregado al del cinescopio desestabiliza el aparato que cae contigo delante, te golpeas contra la alfombra, el mueble encima de ti, la pantalla sigue encendida. No estás herida pero sí muy asustada, tu prima de seis años se burla, tu madre llega alertada por el estruendo.
Fue mucho más de lo esperado, ni ella lo recordaba así, claro que su madre y su prima le habían contado pero… ¿cómo?, ¿cómo podía saberlo? Ni siquiera investigando, su madre está muerta, su prima vive en Morelia. ¿En qué está pensando? Nadie sabía que hoy iba a acudir, ¿la mujer sería telépata? Se olvidó del control de sus gestos, aunque no reflejaban asombro, sus facciones denotaban suspicacia.
—Quizá esos incidentes son más comunes de lo que pensaba…
La mujer no sonrió, siguió hablando.
—Tienes ocho años, tu gato enferma; a pesar del tratamiento que prescribió el veterinario, muere poco después. Quieres enterrarlo, pero no tienen jardín. En una bolsa de plástico lo tiran a la basura. La tristeza cede paso a la ira. El coraje sale líquido de tus ojos, corres a tu cuarto y te encierras en el ropero. En medio de la oscuridad, le reclamas a Dios: ¿por qué permite la injusticia? Lo maldices, no una sino muchas veces. Jamás lo confesaste, hiciste tu primera comunión y las subsecuentes en pecado mortal. Un sacrilegio.
Ya no profesa ninguna religión, el pecado no la asusta. El recuerdo, el dolor del recuerdo, le arde materialmente. Las luces fluorescentes parecen brillar con mayor intensidad, le lastiman, sus ojos se humedecen. La mujer continuó:
—En una fiesta Guillermo te lo vuelve a hacer: está coqueteando con otra. Envalentonada por los brindis, decides irte, sales a la calle; con movimientos torpes abordas y logras poner en movimiento tu auto. Crees reconocer la ruta cuando llegas a una lateral del Periférico; decides entrar a carriles centrales, vas demasiado rápido. El personal de limpieza no tiene tiempo de huir, se quedan paralizados; uno está en tu camino. El hombre sale disparado por el aire; ¿ahora recuerdas? Por unos instantes es como en las películas, el cuadro lo ves en cámara lenta, como si fuera el salto de un clavadista transmitido por televisión, el hombre tiene los brazos pegados al cuerpo y gira sobre su propio eje y tú ves todo a la luz de los faros y registras cada detalle de ese rostro asombrado aunque nunca lo vayas a recordar; ves con claridad su trayectoria, una línea sobrepuesta dibujan- do la parábola descendente que te indica donde va a interrumpirse su movimiento, justo en el filo de la banqueta, y ya puedes ver, como adelantándote al futuro, aunque sea por fracciones de segundo, la forma en que su cabeza se va a reventar contra el concreto; sigues acelerando para no ver los movi- mientos espasmódicos de un cuerpo roto fuera de control. Aceleras y aceleras y te alejas; luego, sales de la vía rápida y te detienes para llorar y temblar y gritar y vomitar en una calle sin nombre. Más tarde, regresas al departamento. Guillermo no llega. Afuera, la sangre se seca, se confunde con la pintura del coche. No puedes descansar, buscas el frasco de pastillas…
Silencio. Quizá lo más insoportable era la sensación de realidad que en ningún momento la había abandonado. Revivió sus recuerdos pero todo el tiempo estuvo consciente de donde se encontraba. Sus lágrimas escurrían lentamente pero no intentó esconderlas, ni secarlas. Buscó los ojos amarillentos
de la mujer que la miraban inexpresivos, sin burla, sin compasión ni coraje.
La mujer empezó a hablar de nuevo, pero Berenice no quiso escuchar más. Detuvo su llanto. Se levantó con lentitud y se encaminó a la salida. No dejó dinero. El pasillo en penumbra lucía desierto. Los negocios ya habían cerrado. Al salir al estacionamiento el sol de medio día terminó de secarle los ojos. Se puso los lentes oscuros. Se apresuró para llegar a la cita.
* Cuentos del sótano II