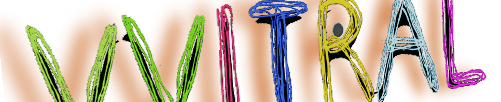“Restos”, de Jesús González Mendoza

Raúl Eduardo González
Cuando la organicidad de un cuerpo, de una entidad se ve vulnerada; cuando la conciencia queda sometida por la sinrazón del filo y el mazo, aquello que debería ser la vida aparece reducido al despojo y el fragmento: lo íntegro se desmiembra, lo fraguado se quiebra, lo consistente se descuartiza, y, en la visión tradicional, podemos reconocer de la peor manera que el todo no es la suma de las partes, que la vida, aun en su mínima expresión, está en la complementariedad, en el conjunto; que lo que se rompe no siempre se puede remendar. Pero el hecho es que como especie o, mejor, como civilización, parecemos ser analíticos: el bosque nos abruma, mientras que el árbol se nos muestra más a modo para echarlo abajo, para fragmentarlo, perfilarlo, hacerlo humo y calor, serrín y tapia. Trozar, extraer, quebrantar, pulverizar, desintegrar parece ser lo nuestro, y acaso por eso mismo ensalzamos la unicidad, anhelamos el orden universal, la ley, la eternidad sin fracturas, el gran concierto cósmico, la obra maestra, que ahí donde se encuentre ha de ser el receptáculo de los despojos que dan constancia de nuestro devastador paso por el mundo.

En esta magna encomienda de desintegración que hemos asumido como especie, los restos, que deberían ser el vestigio del accidente, o, acaso, del mal necesario, vienen a ser, en realidad, como nos muestra Jesús González Mendoza, parte de la cotidianidad; ciertamente, parece escandalizar el que los restos no sean los de otras especies de las que pueblan el planeta —que han padecido largamente nuestra acción pertinaz—, sino los de nuestros propios semejantes, y que en este quehacer de automutilación, de crueldad autoinfligida y vista gorda ante el espejo, nuestros oídos sordos se quieran refugiar en la nota roja, que palabras entrecortadas emerjan de nuestra angustia contraída, para que podamos conciliar el mal sueño a fin de cuentas. De la negación vuelta estertor y zozobra nace la poética de Restos, el libro con que Jesús obtuvo en el año 2019 el Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura, y que ha salido a la luz, si cabe la expresión, el año pasado; en plena emergencia sanitaria, la voz del poeta parece recordarnos que, si bien decimos lamentar mucho el embate de otras especies —los virus, en este caso—, en el fondo nos queda el orgullo de que nadie es tan eficaz para exterminarnos como nosotros mismos.
Las cosas son como son, no como decimos que debemos imaginarlas, parecen decirnos los hechos referidos en estos poemas, que, fragmentarios también a su modo, como restos del anhelo de una poesía integral, se mueven entre el verso balbuceante, de aliento entrecortado y forzado encabalgamiento, donde no caben ni aún los signos de puntuación, pasando por la prosa y el punzante aforismo de angustiosa brevedad. Los poemas de Jesús parecieran dar cuenta de que, además de nuestro desastre, de nuestro cruel vacío, podemos también unir lo disperso, procurar el sentido en el caos, soñar acaso que despertamos del letargo que nos consume en la indolencia de la desolación. Como lo declaró el autor a Ulises Fonseca Madrigal en una entrevista reciente: “la violencia sigue ahí y es algo que, como voz y memoria de lo que pasa, es responsabilidad nuestra escribirla”, y en ese ánimo Jesús González Mendoza acomete una tarea que no puedo imaginar gozosa, pero sí muy necesaria: la de poner en palabras un entorno de exterminio y destrozo que aparece como un paradójico absoluto: “aquí hay muertos por todos lados: debajo de las camas, detrás de las puertas; en el baño, en la cocina; en la mugre de las uñas, entre los dientes y en las fosas nasales” (26).
La muerte, la omnipresente señora, no es aquí la calavera de la prosa de José Emilio Pacheco, que contrahace nuestra voz para recordarnos la esencia mortal que nos constituye; es la presencia continua de aquellos despojos cuyo titubeo quisiera apelar a eso que hemos llamado la conmiseración, un rasgo que también está en nuestra especie, pero que hoy por hoy no parece aparecer en la proximidad del abismo. Pero Jesús González Mendoza apela por contraste a la compasión, a padecer con el otro:
todos los cuerpos
mis brazos
con tus brazos
mis muertos
con tus muertos
serán tirados
en la misma fosa (51).
Esa fosa unificadora que excede la evocación romántica, no es cosa ya del hado evocador, sino parte de la caprichosa condición humana, es la espiral de la propia persecución, que ata la vida a los antojos de una crueldad insalvable:
si alguien debe morir
morirá
[…]
si uno queda descalzo
habrá alguien
uno con el calzado suficiente
con la piel suficiente
con la tela suficiente
con los cordones necesarios
para colgar a cien hombres descalzos (16-17).
La esperanza queda constreñida a la escapatoria de la venganza; la condición humana se revela en toda su bestialidad inherente, y aun la misma poesía parecería imbricada en una esencia sañuda, intrascendente: “conocemos el canto del pájaro / pero no la bestia que lo canta” (21). Y sin embargo, aun en la condición desoladora que permea cada página, el canto brota, el símbolo ilumina: nombrar la devastadora realidad es posible porque la voz se eleva y vierte con su ritmo pertinaz esa revelación de la que el poeta pareciera incluso avergonzarse:
Hice que el barro hablara
y sólo oí palabras de barro
[…]
ahora le temo al sueño
cuando duermo
me convierto en algo distinto
algún día despertaré
con los ojos arrancados
algún día soñaré ser todos (47).
Y son justamente las capacidades expresivas de la poesía las que han permitido que Restos nos estremezca, que sus palabras nos muestren descarnada y patentemente esa realidad ante la cual pasamos de largo, “sin pisar el freno” (25), silenciados por el miedo que inhibe las preguntas, pero que Jesús González Mendoza ha logrado nombrar aquí, revelando en sus poemas una condición de violencia que en Michoacán y en México nos ha rebasado, que nos ha inundado, y que sólo la poesía permite vislumbrar en su total crudeza, con esa naturalidad que el poeta denuncia y que fustiga; su angustia, nuestra angustia, sólo emerge en virtud de la poesía: “alguien toca a la puerta: / es el silencio que me busca” (48). Jesús ha encarado ese mutismo inquisitivo, ha reconocido su convivencia con los restos, y también que ante el atisbo del huevo ha afilado los cubiertos (52), como lo hemos hecho tantos, y con ello ha denunciado el comienzo del fin del mundo. Todo ha sido posible por la poesía, que, recordémoslo: es una revelación en la escritura, como lo es en la lectura, y en Restos hay 54 páginas que nos aguardan para sacudir el silencio.
Ahí está, pues, la expresión poética, y antes de concluir este breve comentario, quisiera citar a Alejandro Aura, poeta cuyo nombre está ligado a este libro como para remachar el carácter redentor de la poesía, esa magia terrible del conjuro que es designio, pero también posibilidad. Dice Aura:
Otra cosa soy. Soy otra cosa.
También soy lo que no se aparece en mi retina
[…]
Volteo para ver si me descubro y veo otra cosa,
lo que menos pudiera imaginarme,
lo que no se puede figurar con imágenes,
lo que no es. Soy otra cosa,
(“Soy otra cosa”, en Poemas y otros poemas, Madrid: FCE, p. 86).
Otra cosa somos, parece decir sin decirlo también Jesús González Mendoza, y el dicho de Jesús y de Alejandro nos cae como un macizo balde de palabras, pues “hubo balas que llevaban mi nombre / y dieron en pechos desconocidos” (32). Este poemario lleva grabado el nombre de su lector, sin duda. Jesús González Mendoza. Restos, Premio Iberoamericano de Poesía Joven Alejandro Aura 2019. México: Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, 2020