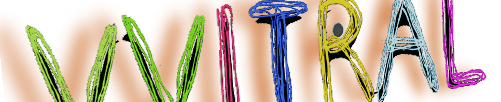Cenizas en la constelación

Gilberto Fierro Reyes
Una mesa pulida en sepia a lo largo de una llanura inmensa, perdida en todas las direcciones, oculta mi figura al estilo de los insectos a simple vista invisibles. Mi perspectiva horizontal alcanza los rincones a la distancia. Permanezco parado en el centro de una plancha gigante, como la Plaza Roja, o El Zócalo. Observo; no hay un árbol, un arbusto, vamos, ni siquiera una rama marchita de zacate. Todo es color almendra matizada por cacao, mi piel, tal cual.
No me siento perdido en este desguarnecido lugar; hacia arriba, a los lados, hay nada. Si no fuera por el piso estaría flotando. Lo pienso sin pánico, aunque imagino una nave buscándome… no distinguirían mi cuerpo desde arriba, con la tierra de este color… yo con esta piel… porque estoy desnudo. Entonces reviso en rededor. A lo lejos distingo mi calzón y los calcetines, los estira el viento atrapados por una piedra; más allá, la camisa, luego el pantalón. Por encima de todo, el sol que sin calentar, está ahí en el intermedio de la transición. Estoy encuerado. Completamente solitario, contento. Nadie interrumpe mis pensamientos, ni siquiera con la mirada; mis cavilaciones, no por banales, jamás carecen del primer lugar en cada momento que existo. No hay nada más importante que las reflexiones, con ellas el universo se expande. Pienso, no sólo por existir, cavilo porque quiero hacerlo. Por eso, no siento peligro en deshidratarme ante la contundencia del desierto; frente a mí, y encima, el sol menguando en el declive.
Retumba el ruido lejano al principio, luego con rapidez se torna cercano. Proviene de una flota compuesta por varios aviones cazas bombarderos; en cuestión de segundos pasan por encima, rasando el suelo. Mientras caigo de panza sobre la tierra aplanada, grito con todas mis fuerzas:
¡Quién soy yo! ¡Quién soy yo!
La mayor parte de la flota navega en la distancia; dos o tres helicópteros retrasados, a velocidad lenta vienen hacia mí. Piensan que necesito ser rescatado. ¿Rescatado de quién? Como no sea de mí mismo… Los aparatos pasan arriba y se alejan. Van al encuentro de una multitud semejante a un grupo policiaco o paramilitar que simula hacer una marcha; en la distancia parecen uniformados.
Vienen por mí… ¿De qué me acusarán? Sin pensarlo corro a colectar mi ropa. Atrapo cada prenda y coloco todo entre mis piernas excepto la camisa. Volteo a mirar el grupo. Asustado percibo que estoy a escasos veinte metros de ellos. Cubro mi espalda con la camisa, y caigo de bruces en el suelo. Quedo estático en posición fetal, mientras, todas mis desnudeces quedan en exhibición. Los hombres uniformados de azul, con armamento en cuerpo y mano, pasan a mi lado. Nadie habla conmigo, ninguno voltea a verme. Los helicópteros regresan; al aproximarse escucho el clic de cuando abren el sonido en un altoparlante. El comandante de los militares los instruye para que se detengan; ordena establecer el campamento sobre este espacio reservado para mí.
Indignado muevo mi cuerpo hasta quedar sentado sobre mis nalgas desnudas, con las piedritas incrustadas en la piel; entro en el calzón y después en el pantalón. Parado acomodo la camisa y, entre otras acciones, aliso mi cabello. Giro para enfrentarme con la gente pero nadie se vuelve a mirarme. Están atentos al ruido que se aproxima; son los aviones cazas que ahora regresan. Pasan sobre nuestras cabezas, y hago un leve movimiento de protección. Los demás lanzan un alarido con los brazos extendidos. Me alejo sin que ninguno vigile mis movimientos. Camino, busco otro lugar donde pueda acomodarme. Pero camino tanto, casi a trote, que a lo lejos los veo convertidos en puntitos azulosos.
Si estaba desnudo quiero seguir así hasta el final de mis días. Quito de mi cuerpo toda la ropa, la lanzo al aire. Es como si el sol la hubiera absorbido; cada una de las prendas se elevan y allá, en lo muy alto, se forma una fogata. No cae nada en los primeros segundos, pero después un silencio cubre la atmósfera. Quedo atrapado en una loma de ceniza gris. El gris no me agrada pero aún así, quedo despeñado en un sopor profundo. Duermo. Sueño tanto que al día siguiente despierto, amodorrado, sin cenizas y con la ropa puesta.
Otra vez soy un alma en penitencia. La tarde avanza rumbo al horizonte soleado. Pienso: “¿Soy una “Llorona” masculina en el arenal? ¿Estaré atrapado por las sombras en medio de estos parajes, sin cadenas por una eternidad?”.
El desierto con toda su belleza, es algo incomparable que alberga peligros graves. Puedes morir en unas cuantas horas por deshidratación. Pero ahora voy por la carretera que lo divide en dos y por desgracia ningún auto pasa; el desierto gobierna menos arbustos, ningún jito en la distancia, ninguna biznaga. Estoy solo en la carrtera. Anhelo beber agua, un vaso, una porción de frijoles en caldo, con un trozo de panela por un lado… café de talega. Poco antes del oscurecer veo un edificio a la vera del camino. Es una universidad. Parece desolada. También es semejante a un hotel; algo de su aspecto da una confortable sensación. Necesito guarecerme, pero supongo que no lo permitirán; sin embargo, continúo rondando. Todo está deshabitado. Cruzo un bosquecillo pletórico de cipreses, eucaliptos, y cedros rosa; una calle súper moderna pero nadie en los alrededores. Decido ir al interior y caminar entre los edificios, pero antes indago con la mirada por los rincones. Pienso acomodarme en algún escondrijo. Mis preparativos en la tienda de campaña que llevo en la espalda serán para dar rienda suelta al real gusto; al placer indispensable de comer. En la mochila llevo bastimentos y utensilios; todo lo necesario. Antes de proceder siento necesidad de orinar. Arrojo mi carga al otro lado de la calle. El ruido estrepitoso me hace sentir un estúpido osado. En el mismo instante reconozco con miedo y alegría la voz surgida desde quién sabe dónde.
“Si no fueras mi amigo estarías muerto, Felipe Preciado. Toma, colócatelo en la muñeca”. No me acostumbro a la sorpresa de toparme con él en momentos inesperados. Es Beto Salgueiro, otra vez. “¿Qué haces aquí?” Su inmediata respuesta me deja en claro que yo debo ser quien contesta esa pregunta, porque yo soy el invasor. Como demente alcanzo a decir. “Quiero tirar el agua”. Enseguida extiende hacia mí un brazalete metálico, con la recomendación urgente de colocármelo, para que no fuera muerto como cucaracha indeseable. Aclara que los sistemas de extinción “se encuentran distribuidos por toda la ciudad”.
Lo miro incrédulo. Acomodo la pulsera que me dio y un pinchazo directo en la vena, lastima mi piel. Vuelvo a la calle para regresar a la entrada de los cipreses. Allí, entre el desierto, el bosque divino de la universidad, la calle del futuro. Beto, en la distancia, arroja el agua amarilla sobre la arena. Me orino sobre la Universidad, o sobre lo que yo supongo que es.
Acercándose con lentitud, Beto pregunta si había recibido un piquete en la muñeca. Afirmo con la cabeza. “Ese es tu pasaporte. Ahora el disco tiene identificada tu presencia. No corres peligro, Dios está en el desierto. Ven. Iremos a mi lugar”. Con admiración y respeto le pregunto sobre el sitio que tiene dentro de la Universidad. Pero, “¿cuál Universidad?… ¡Ah!, sí. Dentro de lo que puede y debe considerarse la única universidad integra en el planeta más pequeño del cosmos”. Luego agrega: “El que tiene más lunas, y las de mayor tamaño Felipe…”
Le digo que nunca había visto esa luna arriba de nosotros, demasiado grande. Beto me explica “No es luna, Felipe… Es el disco que gobierna la ciudad”. Lo miré con cara de “Ah… ¡ah… Ciudad Universitaria!” Pero Beto, revira una andanada de palabras. Me llama ridículo por dar nombres facciosos a sitios que no tienen conexión con el concepto de ciudad. Llego a conclusiones: Entonces, esto es una ciudad. No es una Universidad. Ese disco gobierna a la ciudad… entiendo… El piquete que sentí en mi articulación, lo propinó la ciudad y… (Corrección de Beto Salgueiro) supe, sí, queda aclarado que lo ha enviado el disco.
Estuve de acuerdo. Mientras, el cielo lejano era agitado por algo parecido a helicópteros y por la velocidad a la que vuelan rumbo al Norte. Contemplo los aparatos intrigado por el silencio de sus evoluciones, cuando… ya no supe más de mí.
Y nuevamente regreso a la penitencia, al sendero por el que camino en terreno rústico, seco, semidesértico. La tierra azufrada se encarama sobre pequeños molinillos de viento. Acicalados con basura ligera adquieren forma de castillos efímeros. Zumban cual rumores en aldeas lejanas. En ciertas partes puede distinguirse algunos arbustos, ocotillo ausente de tonalidades verdes donde hay brotes de zacate.
Circulo y quiero ser decidido en mi marcha, mas miro la perspectiva de la vereda hacia delante; la encuentro demasiado larga para las fuerzas que me restan. El día podría terminar muy aprisa; pero lo peor es que en los alrededores no se percibe nada distintivo sobre vida humana. No tengo agua; por donde voy no pasan carros ni carretas y las huellas de los animales no incluyen equinos. Los rastros indican coyotes, tarántulas y culebras. Si encontrara una biznaga, un sahuaro tal vez, pudiera tomar del agua almacenada en su interior. Pero tampoco vislumbro esa posibilidad; si tuviera enfrente a una de ellas no me serviría, no tengo cuchillo, navaja ni daga para traspasar la frontera súper dura de la corteza.
No recuerdo de qué manera llegué. Pero aquí estoy. No comprendo de dónde vengo; no entiendo cómo conozco lo que sé y no poseo idea de cuál será mi destino. ¿Qué hago aquí? Estoy seguro que tengo mujer y familia; pero aún así, ¿qué hago aquí? Asumo que debo ir más allá de lo que alcanzo a ver desde donde estoy. En mi interior lo tengo asimilado, no hay alternativa. Caminaré solo… sí, lo haré, pero no sé porqué ocurren estas cosas. ¿Cómo pasa lo que me sucede? Igual que ahora cuando estoy de rodillas, escarbo con mis manos la tierra blanda de un bordo de terreno. Mis uñas son gruesas, anchas, no muy largas, colocadas sobre unas manos gruesas y toscas, desconocidas para mí. Aunque creo, así tenía las manos a los dieciocho cuando era un campesino, nunca me cortaba las uñas. No tenía con qué. Tengo la impresión que en ninguna parte del pueblo había un instrumento para hacer esa tarea. Para qué cortarlas, si así estaban bien. Eran de gran utilidad, lo mismo que ahora. Digo, no porque esta tierra esté blanda, suelta, escarbo fácilmente, sino que en el barro duro las uñas gruesas y largas cumplen una función importante. También ayudan mucho para matar fieras, o defenderse de ellas cuando, por desgracia ando desarmado. Son medios de sobrevivencia… ¿Pero qué veo? Monedas, ¡Fortuna!… ¡Son monedas de oro! He estado escarbando sobre el punto exacto donde está enterrado un tesoro antiguo. ¿Cómo lo supe? ¿Bajo qué designio llegué a este sitio? No tengo idea. Ahora cuando oscurezca podré comprobar la verdad acerca de lugares como éste. Dicen que queda señalado por siempre por un simulacro de fogata, porque bajo las monedas sueltas debe haber un cofre. ¿Qué no?… sólo que las hayan aventado en una talega de tela, porque los dineros siguen apareciendo en todas direcciones, pero a la misma profundidad. Más abajo no hay. De frente atrás, a ambos lados encuentro pilas de gruesos doblones. ¿De qué modo los llevaré hasta el lugar a donde vaya? Ni siquiera sé a qué lugar me dirijo. ¡Carajo! Lo peor, ignoro en qué territorio existo.
Debo estar en el centro del universo, sin agua, con sol, y con hambre, mucha hambre. Lo más probable es que el encuentro con este tesoro, sea producto de un delirio a causa de la sed y del ayuno. Pero… no, el tesoro ahí está, tengo que encontrar la manera de marcar, rotular el lugar de modo que nadie pueda descubrir la señal. Comenzaré por poner piedras; haré una agrupación de rocas que figuren una estrella de David, ¿Es de cinco o de seis puntas? Es de seis, porque la de seis pertenece a los judíos; sí, es muy claro, ellos usan la unión de dos triángulos equiláteros para formar sus seis puntas. Bueno, haré lo que salga primero.
Hice mi tarea. Estoy listo, además ileso, no me picó ninguno de los cientos de alacranes encontrados bajo cada piedrón. Lo que también tengo definido es que no podré pasar la noche a la intemperie. No veré el posible fogón legendario, que emane de las monedas, porque en cuanto caiga en tierra los alacranes van a celebrar un festín conmigo. Tendré que continuar mi camino. Veo donde está el Oeste, porque el sol pronto se ocultará y también, en este momento lo sé, todo el tiempo he caminado hacia el Oriente. Pronto, de noche, las estrellas serán la guía principal. En cuanto vea Las Cabrillas o, Las Pléyades, la constelación con siete o nueve estrellas amontonadas, sabré que voy en dirección correcta; lo mismo me servirá el Cinturón de Orión. La estrella polar me señalará el norte. Y… y, ¿si veo la Cruz del Sur?
No importa, con cuatro doblones de oro repartidos en mis bolsas podré caminar solo. No me preocuparé si en el ínter me encuentro a Beto Salgueiro, con todo y el disco que provoca piquetes a los puños.