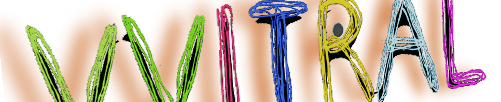LÁGRIMAS SOBRE UNA TUMBA FRESCA
Emilia Barrón tenía largo rato viendo su nombre escrito en una cruz del cementerio. Por alguna extraña razón, no llevaba pues- tos sus zapatos y sentía cómo sus pies se le iban hundiendo en el lodo, donde ella suponía, que debajo de toda esa masa fría y pantanosa, se encontraba su cuerpo. La lluvia no había cedido en La Asunción y el panteón municipal se había convertido en una ciénaga que cubría al ras las tumbas, donde flotaban pétalos marchitos junto con el humor de los muertos. La tormenta le había embadurnado el vestido a su piel; desde los hombros y hasta las rodillas, la empapada tela floreada le iba remarcando cada parte de su cuerpo: le dibujaba la espalda estrecha y tierna, ligeramente le remarcaba sus senos diminutos y sus muslos, que eran todavía dos piezas nuevas de porcelana. Su edad impúber provocaba que hasta las gotas se le resbalaran de una forma tan delicada, se escurrían con suavidad sospechosa e indecente, a través de toda la figura macabra de la niña Emilia. Alrededor de ella no había más que lápidas añejas y amontonadas, dispuestas de ese modo por ser el espacio muy reducido y porque las familias enterraban a sus muertos como les daba la gana; la hierba crecía en cualquier sitio, apropiándose de los huesos y los sepulcros olvidados; además de latas que eran usadas como floreros, que ya comenzaban a desbordar su agua amarillenta y olorosa a naturaleza podrida. Tenía el semblante olvidado y la mirada desconcertada; el largo cabello se le volvía más negro con la tempestad, se le dividía en gruesos mechones que goteaban eternamente. Caminó hacia la salida, impulsada por la fuerza que provoca el andar errante de las almas en pena. El portal era un arco hecho de piedras, en la cima de éste se erigía una cruz oxidada y sujeta a la clave pendía una campana de otros siglos, que sólo tañía cuando entraba un difunto. Tenía una verja de fierros en espiral, los cuales parecían haber sido forjados en tiempos muy antiguos. Atravesó el umbral y salió del panteón. Afuera, Emilia no podía distinguir quién estaba más muerto, si ella o el pueblo mismo. El firmamento estaba tan cerrado que ya no se podía calcular la hora de la tarde, se había convertido en una mancha oscura que opacaba hasta el corazón. De pronto, la lluvia se precipitó con mayor violencia; caía tupido como un telón grisáceo, las gotas se despedazaban como cristales cuando se estrellaban en los calle- jones empedrados; el ruido era estridente. El camino subía y bajaba con la forma del cerro, y por él descendía, escurriéndose como una culebra, el agua que caía del cielo. Levantó la mirada y, por ambos lados de la calle, se extendían hileras de casas pintadas de blanco con una cenefa de color rojo. La casa de Emilia Barrón era la única con una luz encendida, la reconoció de inmediato. Estuvo a punto de ir hasta ella, pero cuando se disponía, un hombre salió de allí. Supo quién era, recordó que él había sido la última persona con la que había estado, antes de aparecer frente a la tumba con su nombre. Podía sentirlo en su interior, su pequeño cuerpo olía a él. Tan pronto como lo reconoció, el miedo se apoderó de ella; una náusea incontenible le recorrió las entrañas y un par de lágrimas cayeron de sus ojos; un puchero se dibujó en su rostro y de entre sus piernas resbaló una gran cantidad de sangre, era cálida y amable, pero no dejaba de producirle asco. Por primera vez comenzó a sentirse muerta, sus manos palidecían y sus ojos se iban tornando completamente negros. Aquél hombre era tío de Emilia, tenía en el rostro una expresión de desolación fabricada y un llanto malbaratado por una culpa casi inexistente. Bajó la calle con rumbo al panteón, permaneció oculto donde ésta terminaba y se perdía con la inmensidad del cerro. De uno de sus bolsillos sacó una botella de aguardiente; se quedó bebiéndola bajo la lluvia, sentado en el mismo lugar donde había violado y asesinado a su sobrina de once años. Reconoció cierta complicidad en la penumbra, que le había ayudado a devorar el cuerpo de la nena, y apenas sintió una pizca de remordimiento y vergüenza. Apresuró por su garganta el medio litro de alcohol, para evitar traer a su mente aquellas escenas de forcejeo y temor, de sufrimiento y tristeza. Pero le fue imposible, los gritos de Emilia le retumbaban dentro de la cabeza, giraban en él como un espiral sin poder encontrar salida; tenía grabado en las pupilas el cuerpo desnudo de la niña, su ropa desgarrada y llena de sangre; recordaba sus manos gruesas de jornalero sobre el pecho, los muslos y el cuello de la niña virgen. Dio el último sorbo a la botella y, con un gran ímpetu, la lanzó hacia las entrañas del cerro, para que se tragara también su desesperación. Corrió exasperadamente al lugar donde estaba la tumba de Emilia y, por primera vez, lloró realmente de dolor. Las imágenes que lo atormentaban se transformaron en recuerdo bellos, en el insoportable sentimiento de extrañar. Completamente embrutecido por el aguardiente y enloquecido por sus pecados, el hombre empezó a escarbar sobre la tumba recién sellada. El lodo se le escurría de las manos, pero no se rendía, luchaba contra el pantanoso estado del sepulcro. Sus dedos comenzaron a sangrar, ya no podía distinguir si era parte de una alucinación o de la vida real; sin embargo, no se detuvo. Nunca pudo llegar al ataúd blanco que contenía los restos de Emilia. Al día siguiente, cuando hubo escampado, la gente encontró su cuerpo clavado en el lodo, que ya comenzaba a endurecerse. Supusieron que se había ahogado, pero al sacar su cuerpo, lograron ver un semblante de terror en el difunto. Ya no parecía humano, se había desfigurado el rostro por la impresión que le causó ver a Emilia Barrón de pie, a un lado de él, desangrándose y con los ojos perfectamente negros.