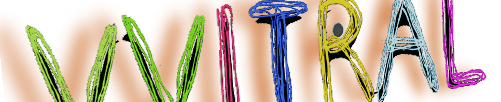La estación

No había nada qué hacer, la única cosa era resignarse a pasar la noche en las bancas de la estación.
Fue lo que concluyó Martín. Había comprado el ahora inútil boleto, liquidado el hospedaje y las pocas monedas sobrantes habían pagado la taza de café aguado que constituía todo el alimento del día.
Un viejo radio Majestic a pilas acababa de dar la noticia con voz gangosa: rotas las pláticas entre los funcionarios del gobierno y el sindicato de ferrocarrileros, éstos acababan de votar el paro general en todo el sistema a partir de las 12:00 de la noche de ese mismo día.
—¡A las doce… la huelga!
La noticia cundió entre los pasajeros. Eran aproximadamente las 11:00 de la noche.
—Aun cuando de manera inverosímil el tren venga sin demora, será lo mismo: habrá estallado la huelga.
Este cálculo fue hecho en voz alta por un viejo con aspecto de clérigo y quizá debido a eso, su dicho adquirió categoría de encíclica.
Un tropel se formó frente a la única taquilla con la intención de reclamar el reintegro de los pasajes, pero el expendedor, hombre precavido, se había esfumado. Los pasajeros poco a poco, fueron dejando la estación.
Al final, sólo Martín y el viejo que había hecho el cálculo desesperanzador, pudieron presenciar cómo los somnolientos empleados colocaban a media noche la bandera rojinegra frente a la taquilla, acatando las instrucciones de su gremio. Luego, se largó cada uno de ellos por su lado.
Un profundo desasosiego invadió al hombre joven al palpar los bolsillos de su traje y comprobar, una vez más, lo que bien sabía: ni una moneda.
El viejo cara de clérigo, enfundado en anacrónica capa, se acercó a una de las bancas del andén, deslizó con ademán displicente el maletín bajo ella y luego se sentó cruzando la pierna con gran majestad.
—¡Eh, joven!… acérquese, tenga la bondad.
Martín quedó desconcertado, el llamado del viejo llegó en el momento en que rápidamente sopesaba su situación: aquí estaba, varado a kilómetros de casa, frustrado el negocio que le había traído, agotado el presupuesto, sintiendo la humillante dentellada del hambre. Estaba a punto de estallar en llanto, pero se sobrepuso y acudió al llamado que le hacía el viejo desde su improvisado trono.
—Sí, dígame…
—J.J. a sus órdenes —dijo el viejo estrechándole la mano con una firmeza sorpresiva.
—Martín… Martín Cruz, servidor.
—Bien… bien, Martín. Me pareció incorrecto entablar conversación con usted sin haber sido presentados. Diga, amigo Martín: ¿no le sería molesto compartir la merienda con un viejo?
¿Acaso desde su aparente indiferencia, aquel viejo se había percatado de sus tribulaciones? Antes de dejar el hotel a mediodía, se había acicalado meticulosamente y creía que el impermeable doblado sobre el brazo que sostenía el portafolios le daba un aire respetable, pero… ¿sería que se le notaba el hambre en el semblante?
—Muchísimas gracias… —Intentó rehusar.
—Eh… —Le interrumpió el viejo— apreciaría enormemente me permitiera compartir con usted un pequeño refrigerio: hasta donde se ve, no hay establecimiento alguno donde pueda usted cenar y la comida del hotelucho es insufrible, ya se habrá percatado de ello. Por mi parte digo que he de merendar aquí y que me sentiría muy complacido de invitarlo a… mi mesa…
Al pronunciar el viejo las últimas palabras, ambos rieron de buena gana.
—Ya, ya… —Dijo el viejo recuperando el semblante serio— bien sé que no hay tal mueble, sin embargo, la invitación es sincera.
El joven no tuvo más que asentir con una sonrisa.
El viejo chasqueó la boca complacido y de inmediato sacó la valija de debajo de la banca. Sus manos sarmentosas comenzaron a hurgar en el interior y fue apareciendo todo lo necesario para una buena colación: un diminuto mantel a cuadros, servilletas del mismo diseño para ambos, cuchillos, copas, una enorme pieza de pan y un queso que de inmediato dejó sentir un agradable aroma.
Una vez dispuesto todo en la propia banca, el viejo extrajo con aire triunfal una botella de vino con el que escanció generosamente las copas.
—Eh, Martín… después de todo merendaremos ¿no? Dice un viejo adagio que las penas con pan son menos y yo agrego de mi cosecha que si al pan le agregamos unas tajadas de excelente queso y regamos el conjunto con el producto de la vid y del trabajo del hombre…
Martín guardaba silencio, asombrado ante las viandas que de forma tan rápida había dispuesto el viejo.
—Vamos, sírvase usted, no gaste ceremonias… Ya, así… las reglas no escritas de la etiqueta permiten tomar el pan con las manos y las nuestras, a pesar de todo, están limpias ¿no, Martín? Escuche cómo cruje el pan al deslizar el cuchillo. Eso es producto de un horneado perfecto, es decir: una cubierta dura y un interior suave y aromático. Ahora escuche: muchas veces ocurre que las circunstancias nos abruman y nos llevan a la desesperación. ¡oh! Es algo desagradable porque bajo ese estado de ánimo suele uno tomar decisiones equivocadas ¿está de acuerdo conmigo?
—Muy de acuerdo… ya lo creo.
—Pero también ocurre que esas situaciones sean tan sólo el preámbulo de gran triunfo. Tal ha ocurrido a generales en la batalla, a científicos en el laboratorio, a escritores ante una página en blanco…
Martín estaba fascinado ante la perorata del viejo, no perdía detalle de sus palabras pero al mismo tiempo lo examinaba detalladamente. El lenguaje que utilizaba le hacía pensar que se trataba de una especie de sacerdote, pastor, rabino… hombre de Fe, en todo caso. Al misterio contribuía el aspecto extravagante y anacrónico del hombre: la capa, la amplia corbata, el insólito chambergo encasquetado sobre una abundante mata de pelo crespo y completamente cano. Un aspecto, en suma, que hacía pensar en un nigromante o en un poeta estereotipado del XIX, una prominente nariz y un par de ojillos vivaces y bondadosos, cerraban el conjunto.
Con ademanes mesurados, el viejo cortó una rebanada de pan y luego, como si en lugar del cuchillo tuviese en la mano una finísima hoja de bisturí, produjo una casi transparente rebanada de queso.
—Pero dejemos el destino, usted se convencerá por sí mismo. Vea: esta es la forma adecuada de paladear este queso. Apuesto a que lo sabe… se trata de lograr la cantidad justa de sabor para que se integre al propio del pan. Son complicadísimos los procesos químicos que se desencadenan al interior de la boca, pero eso a nadie le interesa ante…Ummhhh —El viejo entornó los ojos y su gesto fue más elocuente que el panegírico que sobre el sabor del queso ensayaba momentos antes. Luego continuó:
—Ah, no vaya usted a pensar que está ante un perito gastronómico o cosa parecida, tampoco soy filósofo. Únicamente he hecho comentarios oportunos y puedo hacerlos porque he leído. Usted lee, desde luego, y sabrá que además de producirnos placer incomparable, leer es el método seguro para apropiarse de cantidades enormes de conocimiento… Porque usted lee…
Martín asintió sonriendo. No hacía mucho que había descubierto los placeres de la lectura y ahora mismo llevaba en el portafolios un libro al que había pensado darle fin a bordo del tren.
—Claro que lee. Pero vamos, merendemos puesto que no tenemos nada más qué hacer.
Martín obedeció de buena gana y siguiendo los consejos del viejo, empezó a consumir delgadas lonjas del exquisito queso. Cuando se sintió satisfecho, paladeó el excelente vino.
La merienda tuvo la virtud no sólo de mitigar el hambre, sino que junto con la cálida compañía del viejo, le reconciliaba plenamente con la vida. Ya no se sentía triste. Intentó dar las gracias, pero el viejo le atajó con un ademán de la mano izquierda, sus ojos fulguraron y Martín se sintió más aliviado por aquella mirada generosa.
—Nada. No me dé las gracias, Martín. Debo decir que estoy en deuda. Si no con usted, si con alguien similar. Hace muchos años, un forastero se quedó varado como usted en una estación desierta y remota. Una estación en la que se quedó para siempre. Ese hombre fue presa del desaliento más atroz y yo… yo estuve directamente relacionado con las absurdas circunstancias que lo retuvieron ahí, preso de miedo y angustia inimaginables. —La voz del viejo se quebraba por momentos, sus pequeños y redondos ojos parecían querer taladrar la espesa oscuridad. Se mostraba verdaderamente abatido —Y hay más: me las arreglé para que su trágica situación produjera risa. Esto me representó dinero y un gran prestigio entre determinados círculos. Ahora yo quiero hacer algo por usted en expiación de mi culpa.
El viejo se puso de pie frente a Martín y estirando su delgado y cansado cuerpo, exclamó sin dejar de señalarlo:
—¡Y digo categórico y en ejercicio del poder que me fuera conferido para alterar tiempo y espacio, orígenes y destinos, que usted habrá de viajar dentro de poco!
Martín comenzó a dudar de la cordura de aquél viejo, pero no pudo reprimir la pequeña flama de esperanza que comenzó a brillar dentro de su pecho.
—Y diré más —Abandonó su pose histriónica y regresó a su asiento— a fin de viajar, habrá de decir usted una mentirijilla, cosa nimia pero esencial para conseguir pasaje, por más que no sea muy convencional el medio. Afirmará usted que es empleado del ferrocarril y eso le dará la oportunidad de viajar a la siguiente estación, la ciudad T. donde, con este billete, abordará usted uno de esos chocantes autobuses en los que viaja uno como juguete en aparador. Llegará usted, Martín… llegará y al mediodía estará almorzando rodeado de cuantos ama. Y no lo olvide: cuanto más oscura sea la noche, tanto más esplendoroso será el amanecer.
Martín despertó sobresaltado a causa de un estrépito de hierros. Una potente luz le iluminó el rostro. El haz se desvió un poco y pudo distinguir a varios hombres que tripulaban un pequeño armón a gasolina. El que sostenía la lámpara se dirigió a él:
—¡Qué hace aquí, amigo! Que ¿no le cala el frío de la madrugada? —Y luego con sorna— ¿a poco espera el tren?
Estallaron risas a bordo del armón. Martín estuvo a punto reclamar por la burla, pero se percató de que en la mano tenía un papel, lo examinó y vio un billete para viajar en autobús, ¡de la ciudad de T. a su ciudad natal! Recordó todo de golpe, giró la cabeza en busca de algo, pero tanto la sala de espera como el andén se encontraban completamente vacíos. Ni rastros de cena, ni del viejo. En medio del desconcierto, recordó la recomendación que él le había hecho y decidió que era el momento justo de mentir.
—Debo llegar a T. es preciso entregar un comunicado al comité local del sindicato… es de extrema urgencia y de carácter reservado. Si me hicieran el favor…
—¡Claro que sí, compañero! —exclamó el de la linterna al tiempo que le extendía la mano— trépele y partamos para T. Usted dispense las bromitas, ni idea teníamos. Estamos haciendo el recorrido para levantar a los compitas varados en las estaciones. Y tratándose de esto… ¡carajo! Hasta la duda ofende. ¡Vámonos!
El armón arrancó estrepitosamente. Martín estaba sorprendido por haber mentido de manera tan descarada y eficaz. Lo dicho a los ferrocarrileros lo ponía a salvo de que le hicieran preguntas comprometedoras y los volvía diligentes ante “una misión delicadísima del sindicato”.
Aún a oscuras pero ya cerca del amanecer Martín se encontraba cómodamente arrellanado en un asiento del autobús que lo llevaría a casa. Comenzó a rememorar los sucesos que acababa de vivir. Seguía confuso, pero pensó que ya tendría tiempo de reflexionar al respecto y encontrarle un significado. Cuando el autobús arrancó, buscó en el portafolios; tomó el libro que llevaba preparado, lo abrió al azar y comenzó a leer.
El guardagujas
Juan José Arreola
“El forastero llegó sin aliento a la estación desierta…”
El inicio del cuento lo hizo cerrar de golpe el libro. Presintiendo algo hermoso aunque inverosímil, lo colocó sobre sus piernas.
Un momento después se decidió, dio vuelta al ejemplar y al ver el retrato del autor en la contraportada, sintió la fuerza de aquellos ojillos conmovedores que tanto lo habían reconfortado durante la noche.
Un sol radiante comenzó a disipar la oscuridad.