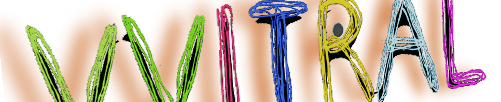L o s p e q u e ñ o s r o e d o r e s

El reloj ya marcaba cerca de dos horas arriba de la medianoche y yo seguía sentado en el sillón con los ojos bien abiertos frente a la pantalla de mi computador tratando de terminar el proyecto de fin de semestre para la universidad. Sumaba más de diez horas continuas trabajando en aquel mentado proyecto sobre las diferencias pragmalingüísticas entre el gabacho y nosotros, los mejicanos. Sinceramente, lo único realmente valioso contenido allí era el título:
“Pensando con palabras, hablando con ideas. / Thinking words, speaking thoughts.”
Desde el mediodía, no había probado bocado alguno más que un poco del pan de fiesta que había traído mi abuela desde su pueblo natal la semana pasada. Estaba mal comido y fastidiado, así que olvidé el proyecto por un momento y me puse a ver porno. A mí no me gusta ese porno asqueroso donde ves una escena coital entre macho y hembra que dura, por lo general, entre veinticinco y cuarenta minutos. Es deprimente: hay un hombre con un cuerpo esculturalmente perfecto como el que nunca vas a tener; el tipo tiene un pene enorme, larguísimo, muy ancho y tan erecto como jamás verás el tuyo; además, tiene carros preciosos y casas lujosas que tú, por más que trabajes, jamás tendrás; y, luego, está con una mujer primorosa, bellísima, casi angelical, que además tiene un cuerpo voluptuoso y perfecto, lo que la hace ser mucho mejor que la mujer de tus sueños que jamás conocerás; ella se desnuda fácilmente ante él y le rinde completa sumisión como ninguna mujer real hará contigo; y finalmente viene el sexo como el que jamás tendrás con una mujer como la que jamás tendrás en posiciones y fetiches como los que nunca nadie te dejará experimentar. Después de ver una porno désas, terminas medio suicidándote, reconociendo la miseria masculina en la que vives y vivirás por siempre. No, no. Yo prefiero lo otro, la buena pornografía.
A pesar de la hora, no estaba completamente oscuro porque los focos ahorradores, esos de luz blanca, son bastante efectivos y alumbran rebién todo el cuarto con tan sólo dieciocho watts. Sin embargo, en algún punto debajo del sillón, aunque sea hasta el fondo, siempre hay un poco de sombrita. Y, en ese punto sombreado debajo del sillón, comencé a ver ratones estáticos ratones inmóviles ratones quietos.
Había uno en específico que me consternaba demasiado porque parecía que, a diferencia de los otros, él sí se percataba de mi presencia, y eso nos conturbaba a los dos. Solté una pequeña sonrisa de diversión burlesca al recordar el gato de Poe; sentí que en cualquier momento asomaría su pequeña cabecita fuera del sombreado debajo del sillón y, sin inclinarse el sombrero ni chuparse las balas, me miraría directo a los ojos con su astuta mirada maldosa y de improviso diría “Nevermore!”. Me obsesioné con la idea de que pudiera pasar. Por más de media hora me quedé mirándolo fijamente, esperando que lo hiciera. Nunca lo hizo.
Mientras los miraba, trataba de contar cuántos eran y cuidaba que ninguno corriera hacia otro lado donde no pudiera predecir sus movimientos. De pronto, recordé el cheto que había estado tirado por una semana bajo el silloncito individual y pensé “si el cheto sigue ahí, entonces no hay ratones en la casa”. En efecto, el cheto seguía allí.
Como el cheto estaba intacto, decidí continuar trabajando en mi proyecto. Debo confesar que resultaba difícil ignorar los agudísimos chillidos que constantemente resonaban por toda la casa; casi me vuelvo loco por la sensación de pequeñas agujetas golpeando mis talones. Empero, en pocos minutos logré controlar la ansiedad. Me concentré en desarrollar mi aparato crítico a pesar de que las ratas caminaban por todos lados: sobre el teclado de mi laptop, por mis hombros, sobre los sillones, al rededor de la mesita de centro.
Con el frío de las tres de la mañana y la inquietud emocional, me dieron ganas de ir al baño. Cuando levanté la tapa del escusado, una rata salió volando directamente hacia mí, ¡casi me muerde el pene! Otras dos se quedaron nadando adentro, yo imaginaba cómo les estuvieran cayendo mis heces sobre sus cuerpos peludos y regordetes.
Después fui a la cocina por un tentempié para tenerme en pie y así poder terminar mi proyecto. El refrigerador estaba repleto de pequeños ratoncillos muertos: algunos congelados, otros empachados. Habían mordisqueado una botella de mirinda y todo se salpicó, ¡era un asco! La alacena era lo mismo. Lo único que pude conseguir fue un pedacito de pan de fiesta que aún quedaba sobre el frutero (o panera, no sé qué sea ―ya que a veces tiene fruta y a veces tiene pan―, el punto es que es un pequeño cesto de mimbre que mi abuela le regaló a mi mamá en su cumpleaños) aunque la verdad me costó mucho trabajo arrebatárselos de sus pequeñas manitas.
¡Qué extraños son los ratones! Sus manos son casi humanas; cuando te acercas, voltean y te miran fijamente con esos ojitos sin pupila; a veces mueven sus bigotitos de un lado a otro y una de sus orejitas se contrae y vuelve a extenderse en un santiamén.
En fin, después de compartir el pan con los roedores y beber del mismo vaso con leche, regresé a mi pantalla para facebookear un rato antes de continuar con el proyecto. Luego vi más porno y me masturbé otra vez. Sinceramente, es bastante incómodo masturbarse con tantas ratas en la casa, se siente casi antihigiénico. Como sea, ya no había vuelta atrás. Silencié la computadora para que el porno no despertara a mi familia y que no fueran a salir de sus cuartos ni me fueran a ver con los calzones abajo y el sexo excitado. Además, había dos ratonsuelos durmiendo en mis pantalones y, si alguien salía a la sala, no podría vestirme a tiempo para ocultar mi libido.
Abrí iTunes y reproduje mi lista de canciones favoritas con el fin de despistar al enemigo ―es decir, a mi familia― y que creyeran que estaba escuchando música en vez de estar viendo porno. Lo primero que sonó fue Heavyweight; el orgásmico solo de guitarra que acompaña la canción se mezclaba en perfecta armonía con los chillidos de los pequeños roedores. Ahora que lo pienso, ese solo no acompaña a la canción, sino que la canción acompaña al solo. Los ratoncillos tampoco me acompañaban a mí, sino yo a ellos.
Así era la escena: Infected Mushroom a todo volumen, un video prolapso en mi computadora, un trozo de pan de fiesta y un foco ahorrador de luz blanca iluminando la sala. Casi hubiera creído que la casa sí estaba infestada de ratas de no ser porque el cheto aún seguía tirado bajo el sillón.
*Texto extraído de P L A G I O S