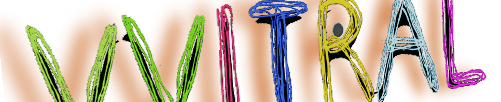Vida de una frase (frase de una vida)
Antonio Cravioto

Samuel, quien no figura en los libros, pues ésta es la historia de su fallida oportunidad de hacerlo, arrojó la colilla de un cigarro en el bote de basura de una plaza pública y sin importancia. Entonces la vio, fragmentada, una frase rota en palabras regadas en bolsas de papasfritas, envases de refresco y cartas desesperadas por llegara algún lado; todo revuelto sobre una cama de pañuelos desechables como olvidada evidencia del sufrimiento con que alguien había estado dándole a la basura la humedad típica de cuando nace otra frase de amor en el mundo. No tenía fijación alguna por los desperdicios, pero Samuel sabía que ya no surgen frases famosas de las bellezas, y mucho menos del amor o cosas más cansadas como los amaneceres. Llevaba seis cigarros aplastados en el suelo, sólo al séptimo se le ocurrió ponerlo en el bote, y después de toda una tarde sentado en espera de una buena idea, le pareció ridículo hallar una frase, y no tanto por haberla encontrado entre la basura, sino porque era la más brillante de todas.
Intentó escribirla en su libreta, pero no conseguía leer las palabras, se le escondían como latiendo entre los desperdicios, estaban vivas. No supo si se rehusaban a ser escritas o si vibraban por perdurar en una verdadera frase sin saber de qué forma, así que Samuel optó por sacarlas del bote a como diera lugar con una ficha de refresco, despegándolas de varios envoltorios y etiquetas. Luego las fue poniendo en su cuaderno, se adherían como absorbidas por el papel, y de lejos Samuel lograba ver que habían de sentirse bastante cómodas en los renglones. Por fin se sintió emocionado cuando se dio cuenta de que había conseguido crear la frase de su vida. No se la dijo a nadie, ni habló a nadie de la forma como había llegado a ella. Buscó en el pantalón y su último dinero alcanzaba para un café, lo más adecuado para celebrar.
Fue a una cafetería, pidió la que de momento le pareció la mejor mesa y que después le resultaría tan incómoda. Cuando estuvo ahí, sentado con semblante de genio, se propuso escribir para su frase un párrafo, era lo menos que podía hacer por ella. Samuel redactaba de una forma terrible, era consciente de ello, pero pensó que de seguro la frase estaba acostumbrada a rodearse de cosas apestosas cuando vivía entre basura, y un poco de su literatura la haría sentir como en casa. Jugó con su mente un rato por la tarde, formando unos enunciados de bienvenida demasiado solemnes y otros de despedida, demasiado intensos. Habían pasado doce tazas de café rellenable cuando pidió la cuenta, caminó entre las mesas como si ya fuera gente importante, con la libreta bien abierta. Estaba visiblemente excitado, creía que conseguir una gran frase más allá de no suceder todos los días, a la mayor parte de la gente no le ocurre nunca y mucho menos de esa forma.
Mientras caminaba de regreso a su casa se sentía muy extraño, contento, pero algo angustiado, pasos después un influjo de desesperación y muerte le llegaba cada vez más fuerte al alma, y pensó que la frase de su vida era el anuncio de sus últimos días en el mundo. No le importó, por supuesto, porque después de acuñar una gran frase a quién puede importarle la vida, en cambio, se sintió contento con la idea de la muerte, en tanto sirviera para que la frase se inmortalizara pronto. Samuel no murió, imaginaba su frase en alguna revista y luego en otra y otra, era demasiado contagiosa y volátil para quedarse en una sola: la frase se desdoblaría ante los ojos de la gente, sólo que esta vez en el viaje se llevaría volando su nombre con ella. Llegó a su casa, y sin preámbulos ni portadas, se horrorizó al ver un párrafo descorazonado a mitad de la página desnuda, entonces se dio cuenta de que la frase de su vida había desaparecido sin poder recordarla, así nada más, le quedaban escritas sus palabras necias, como si de este mismo párrafo que está siendo leído, de pronto, se desprendieran las palabras de los renglones intermedios, dejando un hueco que susurra: anda, ve y búscame.
Lo vio todo en un instante, como dicen que ven la vida los vivos mientras mueren, Samuel ya sentía que algo dentro de él, o muy cerca, estaba muriendo y no sabía la razón, si la frase ni siquiera le vino de sí mismo. De camino a casa, por traer el cuaderno abierto bajo el brazo, y la mente en cualquier parte, su frase se había resbalado de los renglones porque era tan joven e ingenua, que de seguro estaba escondida en alguna parte del trayecto. Volvió sobre sus pasos, revisando con delirio en las ranuras que dividen los mosaicos de las banquetas, le pareció lógico que siendo tan pequeña cupiera en la escasa anchura y profundidad de una grieta, esperando ser recuperada, sin embargo, no previó que las venas del adoquín son muchas y demasiado largas. La gente de la calle lo miraba mal, como si estuviera loco, pero loco si no buscaba su frase o peor aún, perdido si no la hallaba. Cuando se hizo de noche ya no pudo seguir con la búsqueda en el piso.
Como último recurso regresó a la cafetería, y la que antes le pareció la mejor mesa ahora le resultaba la más incómoda: estaba ocupada. Samuel se tomó todas las consideraciones posibles y ofreció todas las disculpas prudentes, lo único que no dijo fue que andaba en busca de una frase preciosa. A pesar de las sutilezas, los hombres se alteraron cuando Samuel levantó los platos de comida y volteó los paños, pensando que podría estar escrita al reverso de una manteleta, pero sólo había algunas manchas desoladas, tras la fotografía de un desayuno comercial. De pronto, como una alucinación dominante, se le subió a la cabeza la idea de que eran dos las que ocupaban en el mantel el lugar de la mancha: la de abajo, abandonada al blanco vacío del papel no impreso, y la de arriba, soñando que se convertía por siempre en comida para recordar los buenos tiempos del plato; él era como la mancha de arriba y su frase como la de abajo, siendo lo mismo no podían encontrarse. Un hombre furioso lo despertó del sucio sueño de las manchas, gritando a los meseros, que sin contemplaciones lo arrojaron a la calle.
Ya afuera se sintió ridículo, no por la cruel incomprensión de la gente, sino porque había estado buscando su frase sobre manteles tan desechables como ella misma. De seguro no le interesaba la fijeza de los cuadernos y prefirió prenderse de la incómoda y arrugada superficie de una servilleta, como un boleto de segunda de regreso al basurero, de donde no hubiera deseado salir y menos para mezclarse con oraciones de mal gusto. Ella quería ser libre, era de otro tipo de frases a las comunes, y Samuel sintió que no debía cuestionar el gusto de ella por la liviandad de vivir entre basura. Pero si no la seguía buscando nada le quedaría, tenía que ser sincero consigo mismo, ya estaba muy metido en el asunto, debía ir hasta las últimas consecuencias.
Caminó alrededor de la cafetería hasta llegar a la puerta de servicio, destapó uno de los enormes contenedores de basura y se clavó dentro, nadando en un mar de inspiración revuelta, mientras creía encontrar rastros de su frase en cada chatarra que veía, en cada sublime etiqueta. Llegó a sospechar que tras lo vacío del plástico se hallaba la belleza, pero no le mostraba su buena cara, porque se sentía mal, y supo que el mundo también le había fallado a la basura. Quizá ahí residían todas las frases hermosas de la Tierra, inclusive la suya, pero maltratadas por la gente y por la vida al punto de verse irreconocibles, tan agonizantes que no se les entendía nada. Una voz lo llamaba, pero no era su frase desde dentro pidiendo auxilio, sino un garrotero exigiéndole desde fuera que saliera del cementerio de frases hermosas donde Samuel creía hallarse. El garrotero lo jaló de los pies, lo sacó del contenedor y le ofreció unas monedas. Samuel se ofendió, no por una elevada concepción de sí mismo, sino porque sintió que todavía podía luchar por la frase de su vida antes de perder la razón. Se sacudió del cuerpo los restos de comida, negando con dignidad las monedas y se alejó inmediatamente.
No soportaba la idea de derrotarse, pensaba que después de un evento así, ya nada le depararía el destino, no, el mundo no estaba para darle dos frases a una misma persona en un tiempo de tantos poetas y tan poca poesía. Samuel forzaba su mente, queriendo hallar una forma lógica de recuperarla, lo cual resultaba absurdo, y lo único que se le ocurrió fue que su frase había sido víctima de los otros renglones, de los que en un principio le mandó hacer como comparsa, y por no tener a quien culpar por la ausencia de la frase, maldijo la oración que fuese su Judas. La había culpado de abandono, cuando era una frase elocuente, víctima de otras menos entendidas. Volvió al parque, por comprobar que ella no había logrado regresar a salvo hasta la banca, a la sombra del basurero que la vio nacer. No la halló a la luz de los arbotantes, y sin querer reprimir las lágrimas, se puso a llorar un buen rato abrazado del cesto, que en realidad era pesebre, pero que por consuelo Samuel quiso ver como ese tipo de tumbas donde suele no descansar nadie.
Tras largas horas de duelo, ya más calmado, todo perdía importancia en su recuerdo. Con las lágrimas se le fue drenando el ansia y al fin de cuentas ahí estaba de nuevo, el mismo Samuel de siempre, sencillo y sin ninguna frase para recordar en el tiempo; terminó pareciéndole un acto pretencioso, de mal gusto, no entendía su primer afán por hacer algo semejante. Decidió otorgarle a los últimos sucesos la categoría de sueño, pero de los que uno se olvida pronto, porque de regreso, sin nada para perder en el camino, ya no sentía algo dentro de él, ni cerca, que estuviera agonizando. Entró a su casa, después a su habitación, se quitó los zapatos y la ropa con la luz apagada, y se dispuso a dormir. Tuvo el sueño más horrible que creía puede tener un escritor: se vio a sí mismo rodeado de personas pidiéndole que citara la frase, la mejor de todas, por la que lo llamaban “maestro”. –¡Muchas más de ésas! –oyó en voz de un hombre elegante–. ¡Para la posteridad! –le gritaba de lejos un transeúnte–. Samuel despertó llorando, entendió que sus propios fantasmas se habían enterado de la frase, y estaba seguro que a ellos no se les olvidaría, ni lograría engañarlos como había hecho con él mismo, y entonces se sintió perdido en su propia casa.
Bajó de la cama, caminó a tientas hasta el interruptor, encendió la luz, y de regreso gritó como quien viera un hombre muerto. En el suelo se le atravesó la respuesta: su zapato estaba tirado bocabajo y en el mortal relieve de la suela la vio aplastada; no dudó que era ella, reconoció el hermoso color azul número cinco que la frase había tomado cuando recién llegó a su cuaderno, pero estaba destrozada e irreconocible ya después de la agonía. Entre una ficha de cerveza incrustada en el talón y una colilla de cigarro atrapada en una ranura del zapato, se veía el cuerpo maltrecho de la frase, casi podía oírla como pidiéndole perdón por haberse caído del cuaderno, y después haberse atravesado en el camino de la suela. Obviamente, aquello no podía ser otra cosa que producto de su imaginación, pues ya estaba muerta. Pensó en cuánto habría sufrido la pobre frase de sus renglones vacíos, acribillada contra el asfalto mientras Samuel la buscaba. Era debajo de él y no dentro, desde donde hacía