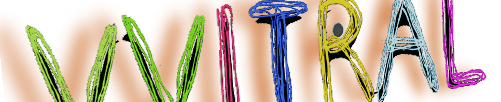My best Bestiario

Si el hombre que no trabaja se hace buey,
el buey que no trabaja ¿se hace hombre?
Armando Hoyos
Algún mal amigo me comentó que todos los buenos escritores, tarde o temprano, escriben un Bestiario. Digo que es mal amigoporque sólo alguien que te estima pero que, al mismo tiempo, te quiere perjudicar te diría algo tan absurdo y acertado como eso. El problema inicial no era escribirlo, sino la parte de ser buen escritor. Es claro que yo no soy un escritor, y es más claro que tampoco soy bueno. Entonces, pensé, escribiré mi propio Bestiario para, así, finalmente, ser bueno… o ser escritor, ya aunque sea.
El siguiente problema surgió al enlistar a los animales que conocía ―id est, a los que había visto en vivo alguna vez en mi vida―, pues, en realidad, jamás había visto animales enciclopédicos básicos como elefantes y jirafas. De hecho, mi repertorio se limitaba a los siguientes:
- Perros. Sí, perros comunes y corrientes. Sobre todo comunes, porque ninguno tenía algo excepcional ―o, al menos, yo no lo había notado, acaso por el miedo infantil que me provocaban―; y sobre todo corrientes, porque todos eran callejeros y, según aquellos que alardean de ser expertos en el tema, todos los perros callejeros son corrientes, porque los de raza pura son caros y bonitos. Pero los que yo conocía me causaban temor, me parecían terroríficos, no bonitos; supuse, entonces, que se debía a la falta de pureza en su raza.
- Peces. Pero no los peces marinos de los que hablaban en los libros de la escuela, sino los pececillos sin chiste que vendían los domingos en el tianguis. Los clientes apasionados siempre me sugerían comprar un Pez Beta, decían que ése era el pez más bonito de todos. Pero, a mí, todos me parecían simples insípidos aburridos.
- Caballos. Dos caballos, de hecho. Sólo dos caballos y ni uno más. Eran los dos caballos de mi abuelo: la Blanca y el Pinto.
- Cucarachas. En la cocina de la casa de una tía mía, había muchas désas. De vez en cuando, también veía cucarachas en la calle; las veía en mis caminatas nocturnas. Algunas veces, las pisaba sin querer; otras veces, las pisaba con querer.
La cuestión es que esos animales no tenían atractivo alguno. No había nada interesante sobre ellos. No había nada qué decir. No obstante, en mis viajes con Rampe, vimos otros tantos animales, los cuales, a diferencia de los que he mencionado, sí me proporcionaban bastante material para escribir. Y, de hecho, estaba decidido a comenzar por allí, aunque el número aún era demasiado reducido.
- Un Alicante. Mi abuela lo llamaba Cincuate. En realidad, sólo creemos haberlo visto, pues vimos cinco centímetros ―quizá, de la parte media― de su cuerpo; y, después de verlo moverse un poco, nos alejamos de allí.
- Un Águila Real. Aún recuerdo cómo sobrevolaba la boca del volcán Xitle, donde nos encontrábamos. Esa escena sí la recuerdo perfectamente; aún la disfruto.
- Un Coyote. Aunque recuerdo más a mi amigo preparando su arco, sus flechas y su navaja para cazar al animal que al animal mismo.
- Un Murciélago. Al menos, eso es lo que dice él que fue. Yo sólo recuerdo una mancha negra volando en círculos sobre nuestras cabezas; si me hubiera dicho que fue un alien o un buitre, lo habría creído igual.
- Una Lagartija. ¡Pero qué lagartija más hermosa! A ésa también la vimos estando en suelo volcánico.
Eso era todo. No podía disponerme a escribir un Bestiario con tan poco material. Aunque recordaba, también, haber conocido otros animales a lo largo de mi vida, no podía formular imágenes claras sobre ellos ―acaso porque jamás les había puesto atención―; recordaba la escena que rodeaba mi encuentro con tales animales, pero no los recordaba a ellos en sí.
- Palomas. Mi abuela nos enviaba (a todos sus nietos) a cazar palomas en el atrio de la iglesia con una resortera en mano y la advertencia de que esas palomas serían la comida del día, así que, si no llevábamos alguna, no se comería nada hasta el siguiente día.
- Gatos. Alguna vez, algún felino desos se me habría cruzado en el camino, seguramente.
- Moscas. Todo el mundo las manotea, las espanta o las aplasta antes de que pueda distinguir cómo son. Yo sólo he logrado ver un punto negro volando y zumbando.
- Un Ratón. Durante casi todo un mes, mi familia aseguró que había un ratón en la casa, pero yo nunca lo vi. Tal vez era un truco para no comernos los pedazos de pan que mi abuela escondía detrás de los muebles y debajo de los sillones. Hacía de todo para evitar que los tocáramos siquiera. Incluso nos decía que tenían veneno. ¡Patrañas! Tanta hambre que pasábamos y se iba a desperdiciar así un pedazo de pan. ¡Patrañas!
Una vez estando allí, entre tanto animal, descubrí que yo no estaba hecho para escribir sobre animales. Y, si eso significaba renunciar a mi boleto de entrada al gremio de los buenos escritores, estaba dispuesto a vivir con la desgracia de ser un mal escritor o de ser un pésimo escritor o, peor aún, de ser un escritor sin adjetivo.
Mi trabajo, a fin de cuentas, comprendí entonces, es escribir sobre humanos, no sobre animales. Miré a mi alrededor y encontré material al por mayor: desde el niño alegre inocente picaresco que exclama «¡Ése mandril tiene la cara como mi mamá!» hasta la gente que no se detiene a ver a los animales, sino que les toma fotografías ―no con cámara fotográfica, sino con teléfono celular, claro― y después se sienta en una banquita afuera del zoológico a ver sus fotos.
Uno de los fenómenos más llamativos fue el de la cercanía indiferente, el del poder excesivo, el de la falta de sensibilidad.
Cuando vi la elegante cola rayada del jaguar, sentí un impulso por correr ―pero no corrí― y esconderme, un escalofrío tembloroso activó mi sentido de sobrevivencia y seguridad. Pero el resto de las personas se miraban tranquilas, inclusive se acercaban a él y le hacían notar su presencia, le hablaban y le decían a sus hijos que lo saludaran.
En uno de nuestros viajes, un coyote a cincuenta metros había sido una amenaza de muerte, ¡no podía imaginar estar ahora siquiera a un kilómetro de un jaguar! Y, sin embargo, yo veía el amarillo soleado de su cola a no más de veinte metros. La gente estampaba sus manos contra el cristal y exigía verlo más de cerca, yo temía por mi vida.
Así fue con la pantera, el tigre, el lobo, el gorila, el hipopótamo, el cocodrilo, la anaconda y el pitón. Yo había ido para ver elefantes y jirafas, quizá un tucán y, cuando mucho, una cría de venado; pero, en cambio, me topé con la salvaje opinión de mis conciudadanos: «¡Pinche león huevón, ya que salga de ahí el cabrón!». Ahora que lo pienso no sé si eso es salvaje o suicida.
Entonces, comprendí que tal indiferencia por la cercanía se debía a la sensación de poder y control que el número de compatriotas les provocaba. Entre el tigre y los espectadores sólo había una zanja de aproximadamente dos metros y una cerca de la altura de un niño de diez años; en cualquier momento, el felino pudo dar un brinco y posarse junto a ellos. Pero el control y el poder, al parecer, son sinónimo de seguridad; a mí, me estremece. Por un instante, sentí más miedo de los humanos que de los tigres. Si tantos humanos congregados podían contener a un tigre, intimidarlo aun, ¿qué esperanza tendría yo de sobrevivir frente a ellos? Quizás el león se escondía exactamente por la misma razón que yo lo hacía y no por el pretendido alimento suministrado diariamente como hacía suponer el tríptico informativo.
Me propuse, pues, escribir mi Bestiario. Sería uno de humanos y sus profesiones: abogados, sastres, maestros, arquitectos, doctores, actores, cantantes, comerciantes, científicos, matemáticos, psicólogos, et cetera. Empero, tras escribir el primer adjetivo, reparé en la verdad que me persigue: yo no escribo sobre humanos, escribo para ellos.